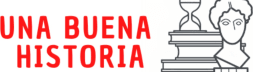Hacia una historia de género
Tres historiadoras compartan sus investigaciones sobre historia de género
Hola, ¿cómo estás?
Arrancamos con la entrega de hoy. El martes, mientras viajaba a horas muy tempranas de la mañana en el colectivo hacia el colegio donde trabajó, scrolleaba entre tweets hasta que encontré uno en el cual me detuve: contenia una frase de la prestigiosa historiadora Mary Beard, especialista en temas de historia clásica (es decir, las antiguas Grecia y Roma). Comparto la oración:
“No es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina: lo que hay que hacer es cambiar la estructura”
La cita proviene de su libro “Mujeres y poder. Un manifiesto”. Apenas la leí, no me quedaron dudas: la edición de este sábado del newsletter iba a centrarse en historia de género. Claro, el martes pasado fue el 8M, el día internacional de la mujer trabajadora, y se realizó un nuevo Paro Internacional Feminista. Una primera aclaración: no voy a volver a repetir (una vez más) el origen de la efeméride del 8 de marzo. Igualmente, en este video podés ver el verdadero origen de la fecha.
En la entrega que inauguró “Una Buena Historia” te conté que la historia es una disciplina que, si bien versa sobre el pasado, está intrínsecamente relacionada con el presente. Esto es así porque a partir de las inquietudes que lxs historiadorxs tienen en sus vidas formulan preguntas que son llevadas hacia el pasado. En este sentido, en los últimos años ha existido un aumento exponencial de los estudios históricos vinculados con temáticas de género, a raíz del fuerte activismo de la oleada feminista actual. Para no hacer un terrible mansplaining historiográfico, a la hora de escribir la entrega de hoy conversé con tres mujeres historiadoras, solicitándoles que compartan sus investigaciones de género.
Las mujeres en los años revolucionarios
Iara López es Profesora de Historia por la UBA y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Estudios y Políticas de Género en la UNTREF. Además, está escribiendo su tesis de Licenciatura en Historia, a partir de una investigación sobre la participación política de las mujeres de los sectores medios y populares en la Revolución de Mayo. Iara me señala que el mismo tema plantea problemas de investigacion. Por ejemplo, no encontramos a las mujeres en los órganos de gobierno durante la década revolucionaria. Por eso, es necesario ampliar el enfoque de lo que entendemos por política y no considerar únicamente a lo que pasa dentro del Estado sino atender a lo que sucede por fuera de él, ya que allí es donde se juega la legitimidad de los aparatos de gobierno y de los gobernantes. De esta manera, adopta una mirada propia de la Historia Popular.
Para investigar a las mujeres y verlas plenamente politizadas, Iara señala que entiende a la política como lo definió Sarah Chambers, es decir, como la negociación cotidiana del dominio. Para buscar la voz de las mujeres, Iara trabaja con fuentes producidas desde el Estado, concretamente con juicios de 1812 por conspiraciones contrarrevolucionarias y con cartas que han sido enviadas por mujeres al gobierno revolucionario en 1813. Estos documentos tienen sus propias particularidades, ya que son un tipo de fuente muy particular, donde los discursos de las mujeres pueden variar de una declaración a otra porque de ello depende su absolución o castigo.
Estudiando las fuentes, Iara puede notar la capacidad de agencia de las mujeres en el proceso revolucionario. Es decir, lejos de ser sólo lavanderas y cocineras (acciones fundamentales para el sostén y reproducción de las familias y los ejércitos), también estuvieron implicadas en las contrarrevoluciones de los españoles peninsulares, y supieron involucrarse políticamente usando los intersticios que les dejaba el paradigma patriarcal vigente. Si las mujeres estaban “naturalmente” destinadas al ámbito doméstico y la política les era “naturalmente” ajena por su “inferioridad mental”, por ser el “sexo débil”, entonces a priori resultaban las menos sospechosas a la hora de garantizar cuestiones elementales para llevar adelante una contrarrevolución, como ser mensajeras o proteger sospechosos.
A la vez, las mujeres sabían utilizar a su favor el lugar que se les ha asignado socialmente, el de estar en el hogar, y solicitaban que se les regresen a sus maridos presos porque ellos eran el sostén de la familia. Por tanto, si no volvían, argumentan que serían ellas las que tendrían que sostener económicamente a sus seres queridos; lo que implica una falta de respeto y por ende una violencia perpetrada desde el propio Estado, que es quien las lleva a esa situación mientras discursivamente afirma que el trabajo para las mujeres es una deshonra, pues la circulación por la calle las convierte en “mujeres públicas”.
El objetivo de la investigación de Iara es poder contribuir en el estudio de las condiciones de vida de las mujeres durante esa década, entendiendo que las mismas cambiaron en parte por el devenir del proceso revolucionario. Y esto lo estudió desde la certeza de que la realidad de “las mujeres”, como “los hombres” o como cualquier actor social que se quiera investigar, son muy diversas entre sí, lo que hace que la Revolución no las haya afectado a todas de igual modo. Es lo que desde los feminismos se ha dado en llamar el método interseccional o la Interseccionalidad: cualquier colectivo de personas que se quiera investigar, hay que analizarlo desde múltiples variables, que son las identidades que se entrecruzan. En este caso, debemos tener en cuenta el género, la clase social, la etnia, la pertenencia geográfica, la respetabilidad social con la que se contaba, la casta a la que se pertenecía.
Una mujer virreina, guerrera y capitana
Camila Magnani está finalizando su Licenciatura en Historia escribiendo una tesis sobre el accionar de las mujeres indígenas en las rebeliones andinas que se dieron entre 1780 y 1782. Esto la llevó a centrarse en la acción de los sitiados -la estrategia que se llevaba a cabo en los pueblos indígenas para asediar las ciudades (por ejemplo, La Paz y Sorata)- y, dentro de las estrategias colectivas y el accionar de los pueblos indígenas, buscar rastrear qué implicancias e incidencias tuvieron el accionar de las mujeres andinas e indígenas. Dentro de su tesis, las fuentes históricas con las que más trabaja se centran en la fase aymara de la rebelión, donde tuvieron particular injerencia los líderes Tupac Katari, su hermana Gregoria Apaza y su esposa Bartolina Sisa.
Camila destaca que hay que diferenciar los estudios con perspectiva de género de la "historia de las mujeres": al principio se estudiaba la historia de los “grandes hombres”, luego entró la historia social o económica, y después se comenzó con la "historia de las grandes mujeres". Sin embargo era algo muy disgregado, que se enfocaba en mujeres de la aristocracia, por ejemplo, en memorias de mujeres importantes o en la "mujer de". En este sentido, la historia con perspectiva de género debe vincularse con la historia desde abajo y de los sectores populares, lo que implica poder rastrear las implicancias de otros grupos que no siempre fueron los protagonistas del relato histórico (siguiendo el mismo enfoque de la historia popular que planteaba previamente Iara).
Camila también resalta los problemas de trabajar con fuentes coloniales, ya que estas se encuentran fuertemente masculinizadas. Por ejemplo, en los juzgados de crimen, las carátulas de los casos aparecen con nombre de varones. Uno de los documentos que Camila examinó se titulaba "Miguel Bastidas y socios", pero dentro de ese “socios” aparecían mujeres fundamentales: ya en la primera hoja de la fuente judicial aparece Gregoria Apaza (hermana de Tupac Katari) con la confesión más larga del documento, a partir de una extensión de ¡33 hojas!, ya que la entrevistaron durante días y días. A su vez, otra de las dificultades al analizar los documentos, es que las mujeres en la colonia no sabían leer y escribir, por lo que sus voces siempre estaban modificadas por un intérprete o por los propios españoles. Pero haciendo historia a contrapelo, las mujeres andinas aparecen mucho en las fuentes. Por ejemplo, Gregoria Apaza fue quien comandó la toma de Sorata, organizando, administrando y planificando las acciones. En el testimonio de muchos indígenas es señalada como una mujer feroz, guerrera y líder, a la que llamaban “reina” y “virreina” (los máximos títulos que existían en la colonia adjudicados a una mujer indigena).
Camila me señala que pensar la historia de las mujeres con perspectiva de género no es únicamente pensar el "que hicieron las mujeres" sino, por ejemplo, ver las diferencias entre cómo interrogan a los varones y a las mujeres (por ejemplo, siempre lo primero que le preguntan a las mujeres era con quién estaban casadas). En la sentencia de muerte de Gregoria no solo la sentencian por asesinar españoles sino por amasia (una categoría peor que ser amantes, ya que implicaba que la persona convivía y tenía relaciones sexuales con otra persona: se sabía que Gregoria estaba casada pero se descubre que estaba en amasia con Andrés Tupac Amaru). En este sentido, Camila remarca que su muerte fue tan violenta porque fue una mujer india: los españoles no podían creer que una mujer india hubiera encabezado una rebelión contra sus dominios.
Las mujeres en la pantalla grande nacional
Ela Mertnoff es Profesora de Historia por la UBA, y actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Ciencias Sociales (CONICET-UBA). Su tesis de doctorado propone un cruce entre la Historia de los Medios de Comunicación, la perspectiva de género y la historia argentina en pos de analizar las representaciones femeninas en el cine nacional del período 1931-1955. A la vez, esto busca articularlo con los procesos políticos y con los cambios sociales experimentados por las mujeres.
La investigación de Ela examina las transformaciones en las representaciones de las mujeres en el cine industrial argentino -desde los comienzos en 1930, cuando ya se organiza un sistema de estudios y un star system local-. Esto busca verlo también en relación con los cambios que van experimentando las mujeres. Por ejemplo, en la década de 1930 se vinculan a unas narrativas más ligadas al tango, donde la mujer tenga un devenir histórico común donde si trasgredía los cánones del género era castigada. En cambio, durante el peronismo, en los docudramas que promovía el Estado peronista se ve a la mujer en estado de ciudadana. Ela busca analizar dicha transformación, interrogándose acerca de cómo se llegó a ese punto.
A diferencia de otros períodos históricos, el siglo XX en el cine está inundando de mujeres que protagonizan películas: claramente la mujer no es el sujeto ausente de la historia, como puede pasar con otro tipo de documentos (recordá en los problemas que señalaban Camila e Iara a la hora de trabajar con fuentes coloniales). Sin embargo, el historiador debe realizar una lectura a contrapelo porque las películas dicen algo de una época de cómo los hombres veían a lo femenino y a la mujer. Esto es así porque todas las producciones, en general, eran producidas, guionadas y dirigidas por hombres. Entonces la representación que se ve en el cine tiene una marcada mirada masculina.
Para pensar la importancia de la historia de género hoy en día, Ela rescata una frase de Joan Scott, una importante historiadora que escribió, entre muchas investigaciones, un influyente artículo a la hora buscar una historia de género. En ese artículo, Scott señala que a fines del siglo XX surgió interés por el género como categoría analítica, al cual define como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma primaria de relaciones significantes de poder”. Este postulado es clave para la historia de las mujeres y se vincula con el planteo de Natalie Zemon Davis, otra prestigiosa historiadora estadounidense, quien sostiene que la perspectiva de género podía ser igual de importante que la historia social para descifrar las estructuras de poder y ampliar los límites de la historia.
Popurrí
Chomsky sobre Ucrania
Sobre la guerra en Ucrania, me gustó esta entrevista que le hicieron a Noam Chosmky (más allá de sus 93 años, mantiene intacta su capacidad para hacer análisis muy lúcidos). Su postura es muy clara y concisa: condenar sin atenuantes la invasión rusa a su vecino, hecho que definió como “un grave crimen de guerra comparable a la invasión estadounidense de Irak y a la invasión de Polonia por parte de Hitler-Stalin en septiembre de 1939”. Pero a la vez busca explicar (EXPLICAR, no justificar ni matizar) lo que está sucediendo a partir de las erróneas políticas exteriores de Estados Unidos en los últimos 25 años, que no atendieron las preocupaciones rusas en materia de seguridad ¿Por qué comparto esta entrevista en un newsletter de historia? Especialmente por esta lección histórica que dejó Chosmky:
Es fácil entender que los que sufren las consecuencias consideren que es de una complacencia inaceptable indagar por qué ocurrió y si se podría haber evitado. Comprensible, pero equivocado. Si queremos responder a la tragedia de modo que ayude a las víctimas y evite las catástrofes aún peores que se avecinan, es prudente y necesario aprender todo lo que podamos sobre lo que salió mal y cómo se podría haber corregido el rumbo.
La muerte del hombre que fusiló al Che Guevara
Mario Terán fue el suboficial del ejército boliviano que, el 9 de octubre de 1967, fusiló a Ernesto “Che” Guevara en la localidad de La Higuera, mientras se desarrollaba un nuevo intento guerrillero en la selva boliviana. Falleció en la localidad de Santa Cruz, este 10 de marzo, a los 80 años. Mi primera ponencia presentada en un congreso buscó entender cómo el Che conceptualizaba la guerra de guerrillas y por qué fracasó en Bolivia. Si te interesa, te la dejó acá para que la leas.
Fascinante hallazgo arqueológico a más 3.000 metros de profundidad
El siglo XIX y parte del XX fueron las épocas de los grandes desafíos de lxs exploradorxs: llevar hasta cada rincón del planeta, desde el lugar más inaccesible hasta el pico más alto. En esta línea, Ernest Shackleton fue un explorador angloirlandés que centró la búsqueda de hazañas en los territorios polares. Su principal empresa fue el intento de cruzar la Antártida a través del Polo Sur, para lo que era necesario navegar desde el mar de Weddell, realizar la travesía transatlántica, y llegar hasta el mar de Ross. Para eso, montó la Expedición Imperial Transantártica, que inició su viaje el primero de agosto de 1914 (el mismo día que el Reino Unido entraba a la Primera Guerra Mundial). La cuestión es que la cosa se complicó, y su barco, el Endurance, quedó atrapado en el hielo y luego dañado en frente de la Antártida, por lo que finalmente naufragó.
La historia es asombrosa: los 28 tripulantes se refugiaron primero en la Isla Elefante, donde, al darse cuenta de que sus oportunidades de ser encontrados eran mínimas, apostaron por un nuevo viaje: Shackleton junto a cinco compañeros viajaron hasta la isla Georgia del Sur en una pequeña embarcación para pedir ayuda, en una de las gestas más increíbles de la historia de la navegación. Mientras, los otros 22 tripulantes se quedaron en la Isla sobreviviendo a partir de ingerir focas y pingüinos. Finalmente, llegaron a destino, consiguieron ayuda y lograron rescatar al resto de los tripulantes, que volvieron vivos y sanos a su hogar.
En fin, me extendí pero la historia lo valía. Todo esto para contarte que esta semana se anunció que una misión que partió de Ciudad del Cabo logró, viajando en un rompehielos y luego a través de minisubmarino, logró encontrar el mítico Endurance hundido a más de 3.000 metros de profundidad. Sin dudas, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del año. Por las bajas temperaturas está conservado en perfecto estado, incluso se puede leer el nombre de la embarcación.
Adios, Sir John Huxtable Elliott
Este jueves, a los 91 años, falleció el historiador británico John H. Elliott. Sin dudas, uno de los hispanistas más valiosos de estos tiempos. Sus investigaciones se centraron en el Imperio Español durante la Edad Moderna: sus estudios se detuvieron en figuras como el Conde Duque de Olivares, en procesos como la rebelión de Cataluña de 1640, en la redacción de obras muy leídas y citadas, o incluso en temas de actualidad como una comparación entre los movimientos independentistas catalán y escocés.
Les dejo una de las últimas entrevistas que concedió, donde compartió la publicación del segundo tomo de los “Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares” y reflexionó sobre los problemas actuales. En este sentido, Elliott remarcó una de las tareas que tiene la historia hoy en día:
Muchas naciones están hoy en busca de una identidad nacional exclusiva y no inclusiva. Es un tipo de nacionalismo del tipo Trump en EE.UU. o Putin en Rusia que muestra la incapacidad de ver y aceptar que hay distintos puntos de vista, lo que es uno de los grandes males de nuestra época. La obligación de un historiador es la de explicar y reconciliar cuando puede pasado y presente. Mostrar que no todo es una división entre ellos y nosotros.
El único presidente que vivió en la Casa Rosada
Roque Sáenz Peña fue presidente de la Argentina entre 1910 y 1914 (sí, el de la famosa ley electoral). Su mandato lo completó Victorino de la Plaza, quien ya suplantaba al presidente cada vez que este se tomaba licencia, ya que su estado de salud se encontraba muy deteriorado. Como prácticamente no se podía mover, decidió instalarse en la Casa Rosada, convirtiéndose en el primer y único presidente argentino que vivió allí. En este hilo de tweets de la Casa Rosada cuentan cómo Saenz Peña remodeló todo un sector del primer piso para colocar calefacción, alfombras y sillas mecedoras. Incluso construyó un ¡jardín de invierno!, que fue demolido en la presidencia de Alvear para construir oficinas.


Acá termina una nueva edición de “Una Buena Historia”. Antes que nada, gracias por leerme y acompañarme. Las próximas dos entregas ya tienen fecha: el jueves 24 de marzo y el sábado 2 de abril. Te irás imaginando de qué van a tratar, ¿no?
Como siempre, podés responderme este correo para contarme qué te pareció lo que te escribí hoy, para seguir debatiendo algún tema o para cualquier devolución en general. También me podés contar sobre qué cuestiones históricas te interesaría que te escriba.
Por último, una novedad de esta entrega: si la idea te gusta y querés ayudarme a que continúe con el newsletter, podés aportar invitándome a un simple cafecito (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).
¡Abrazo!
Santiago