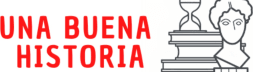¿Las primeras PASO?
La rosca detrás de las elecciones para Convencionales Constituyentes de 1957
¡Hola! ¿Cómo anda todo?
Como no debería ni recordarte, el fin de semana que viene, más específicamente el 13 de agosto, son en la Argentina las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas, las famosas Juan José PASO. Hay un ritual casi institucionalizado respecto a las PASO: el año anterior a las elecciones, en los pasillos del gobierno de turno, circula el rumor sobre que se van a cancelar. A las semanas, el rumor se disipa y los comicios quedan confirmados. Pero al año siguiente, desde sectores de la opinión pública, periodistas e incluso políticos que participan de las elecciones, hablan con términos despectivos sobre las PASO. Especialmente, se repite mucho que son “una gran encuesta”, sin utilidad electoral real. Desde esta humilde opinión, las PASO sirven y mucho. Si bien se podrían utilizar mejor por todos los partidos políticos y existen aspectos a ser mejorados, creo honestamente que cumplen una función importante al ordenar la oferta electoral, evitar la fragmentación de la representación política (algo que ocurrió especialmente tras la crisis del 2001) y ofrecer a los partidos políticos la posibilidad de una primaria con una absoluta transparencia. En voces más autorizadas, recuerdo esta entrega newslettera del politólogo especialista en elecciones Facundo Cruz, donde defendió con datos la existencia de las PASO.
Ya sé lo que estarás pensando: yo a vos no te pago cafecitos para que me analices la política nacional, sino para que escribas de temas históricos. Bueno, a eso iba. En la Argentina, las PASO existen por ley recién desde el 2011, por lo que si existían primarias para elegir un candidato de un partido político, la organización electoral dependía del propio aparato partidario. Sin embargo, existe particularmente una elección en la cual los contemporáneos la entendieron, similar a la crítica que no comparto sobre las PASO, como una especie de gran encuesta. Estamos hablando de las elecciones para elegir Convencionales Constituyentes, realizadas el 28 de julio de 1957. Ni más ni menos que los primeros comicios celebrados tras el golpe de Estado a Perón en 1955 y la posterior proscripción del peronismo. En la edición de Una Buena Historia de hoy, nos metemos de lleno en esa coyuntura.
El contexto de 1957
Una aclaración importante, antes de arrancar: esta entrega funciona como una especie de spin-off de lo que te escribí en marzo de este año, cuando analice la historia de la proscripción al peronismo. Si bien mencioné el hecho de las elecciones de 1957 y 1958, me concentré más en otros aspectos vinculados a las políticas de persecución al peronismo. Por eso, antes de meternos de lleno con la coyuntura de 1957, una breve contextualización.
En septiembre de 1955, un golpe de Estado cívico-militar derrocó al entonces presidente Juan Domingo Perón, iniciando los años del gobierno de la autodenominada “Revolución Libertadora”. El primer presidente surgido de este gobierno fue el general Eduardo Lonardi, quién había liderado el golpe. Sin embargo, en noviembre de ese año fue apartado y sustituido por otro general, Pedro Eugenio Aramburu, quién gobernaría hasta febrero de 1958 junto al almirante Isaac Rojas como vicepresidente. El cambio presidencial respondió a que Lonardi, más cercano a los sectores nacionalistas del Ejército, no tenía en planes profundizar la persecución al peronismo, ensayando una política de conciliación nacional (por ejemplo, acercándose a los sectores sindicales). En cambio, el tándem Aramburu-Rojas, proclives a los sectores militares liberales y a los partidos políticos que habían sido opositores al peronismo, buscaron llevar hasta las últimas consecuencias el plan de eliminar el peronismo como identidad política.
Este proyecto fue conocido como “desperonización”: a partir del diagnóstico de que el apoyo de las masas al peronismo solo podía ser explicado por la propaganda y el engaño orquestado desde el propio aparato estatal peronista, postularon que era necesario reeducar a los sectores peronistas y mostrarles la verdadera cara del régimen depuesto. Para eso, se tomaron una amplia serie de medidas y legislaciones. Por ejemplo, se disolvieron el Partido Peronista (en sus ambas ramas, masculina y femenina) y la Fundación Eva Perón, se intervino la CGT, se persiguieron a los líderes y funcionarios de los partidos y sindicatos peronistas, y se crearon diversas comisiones investigadoras para hacer un relevo exhaustivo de lo ocurrido durante los años peronistas. La legislación que mejor encarnó el espíritu de la desperonización fue el Decreto-Ley 4161, sancionado en marzo de 1956, que prohibía la mera mención de los nombres de Perón y Evita. El proyecto desperonizador fue llevado a tal extremo que, cuando en junio de 1956, el general Valle encabezó un levantamiento contra la dictadura de la “Revolución Libertadora”, el gobierno de Aramburu y Rojas tomó la decisión de fusilar a los militares y también a los civiles que habían participado del complot.
Hasta acá, un breve resumen de lo que habíamos conversado en la edición de marzo. La pregunta ahora es, ¿cómo impacta esto en las elecciones de 1957? ¿Por qué las comparo con las PASO? Primero, es importante entender que la “Revolución Libertadora” no nació con planes de perpetuarse en el poder, sino que consistía en un gobierno provisional con la promesa de retornar a las urnas para dirimir el próximo gobierno. Sin embargo, ese plan estaba atado a la necesidad de desperonizar la población. Ahora bien, ¿cómo saber si el proyecto de desperonización había sido exitoso?
Para responder ese interrogante, el gobierno de la “Libertadora” tomó la decisión de convocar a elecciones para elegir Convencionales Constituyentes que reformen la Constitución Nacional. En 1949, Perón había reformado la Constitución siguiendo los procedimientos legales. Si bien el gobierno provisional había declarado nula esta Constitución, pretendía darle un marco de legalidad a la erradicación de la reforma peronista, por lo que decidió convocar a una nueva reforma constitucional, eligiendo vía voto popular previamente a los representantes encargados de esta tarea. Igual, lo de “legalidad” tomalo con pinzas: más allá de la obviedad de que la decisión partió de un gobierno de facto, la anulación de una Constitución y la convocatoria a una reforma constitucional son potestades exclusivas del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Por eso, muchxs plantearon que la reforma constitucional de 1957 fue inconstitucional, valga la paradoja.
Te estarás preguntando, nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con unas PASO? En realidad, estrictamente, muy poco. Pero, si me permitís el anacronismo, los propios contemporáneos hicieron la misma lectura de las elecciones de 1957 que la que algunos hacen hoy en día con las PASO: se trató de una gran encuesta. En este caso, las intenciones de Aramburu y Rojas en convocar a estas elecciones, tras el manto de darle legalidad a la reforma, fue tantear cuánto apoyo mantenía el peronismo entre el electorado. En otras palabras, qué tan efectivo había sido el proyecto desperonizador. Américo Ghioldi, principal figura del Partido Socialista en ese entonces y futuro convencional electo en 1957, inmortalizó la descripción de esas elecciones cuando –a pesar de ser un ferviente antiperonista– las definió como un “recuento globular”. Un escrutinio a ojo, a grandes rasgos, de cuántas personas seguían abrazadas al peronismo.
Antes de pasar a examinar el resultado electoral, es necesario detenernos en otro aspecto de la política de esos años: la división de la Unión Cívica Radical (UCR). Con el peronismo proscripto e imposibilitado de participar en las elecciones, era prácticamente un hecho que el próximo presidente de la Argentina sería el candidato que postularan los radicales. Por eso, la decisión sobre las candidaturas en la UCR se convirtió en una feroz interna, ya que funcionaron como un adelanto de las elecciones. Hubiera sido más sencillo solucionar ese problema con las actuales PASO, ¿no? Pero como no existía ese procedimiento, se dio una gran discusión sobre la manera de elegir al candidato radical. En marzo de 1956, Arturo Frondizi fue reelecto como presidente de la Convención Nacional del radicalismo. Con ese poder, postuló la idea de que la futura fórmula presidencial saliese de una encuesta entre las principales figuras del Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR), el sector del radicalismo que él mismo encabezaba. Esta decisión no fue acompaña por otro de los líderes radicales, Ricardo Balbín, quien abandonó el MIR y se sumó a los sectores disidentes del radicalismo bonaerense (unionistas) y cordobés (sabattinistas). Esta nueva alianza sostenía que los próximos candidatos radicales sean directamente votados por los afiliados al partido (decisión que favorecía a los unionistas, por controlar el distrito más poblado de Buenos Aires).
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ambas partes, la partición de la UCR se precipitó. Se realizó la encuesta interna en el MIR, que determinó, lógicamente, que Frondizi sea el candidato presidencial. Esta decisión fue ratificada en noviembre de 1956 por la Convención Nacional de la UCR que se reunió en Tucumán. Ante esta decisión, los opositores internos a Frondizi decidieron abandonar la Convención y formar un propio radicalismo. De esta manera, se conformaron la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), que postulaba a Frondizi como candidato, y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), con Balbín a la cabeza. Sin embargo, toda esta rosca radical para elegir candidato no era una mera cuestión de nombres y estructuras, sino que respondía a acomodamientos políticos diferentes respecto de la “Revolución Libertadora”. Los radicales del pueblo, encabezados por Balbín, se presentaban como los continuadores del gobierno provisional, incluso ocupando cargos gubernamentales. La UCRI, en cambio, comenzó a adoptar posturas cada vez más críticas a Aramburu y Rojas, por lo que, paulatinamente, comenzaron a tender puentes con los sectores peronistas. Ahora sí, las fichas están en el tablero para pasar a ver qué sucedió en las elecciones constituyentes de 1957.
Analizando las elecciones de 1957
Llegamos, entonces, al domingo 28 de julio de 1957. Ese día, sobre casi 10 millones de argentinos y argentinas habilitadxs para votar, más de 8,7 millones de personas (un altísimo 90% de participación) acudieron al cuarto oscuro a votar los convencionales que reformarán la Constitución Nacional. Ese primer dato de alta concurrencia a los comicios parecía alentar el éxito del proceso electoral propuesto por el gobierno de facto. Sin embargo, los resultados de las elecciones fueron ambiguos: la UCRP salió primera, con el 24,20% de los votos, seguidos por la UCRI de Frondizi, que obtuvo un 21,23%. En tercer lugar, bastante más lejos, el Partido Socialista, con un 6,04%. Sí, estás haciendo las cuentas bien, los números no estarían cerrando. El tema es que un 24,31% de los electores decidió votar en blanco (si sumamos el 0.41% de votos anulados, prácticamente llega a ser un cuarto de los votos totales), siguiendo la orden de votar en blanco dictada por Perón desde el exilio. Es decir, la primera minoría de votos seguía respondiendo al expresidente.

¿Fue un buen resultado para el gobierno de facto? ¿Qué conclusiones sacar del “recuento globular”? En los días siguientes a las elecciones, los líderes de la “Libertadora” buscaron imponer la idea de que un 75% había votado a favor de la democracia y en contra del “régimen depuesto” (a diferencia del 25% que votó en blanco). Al día siguiente de los comicios, el presidente Aramburu dio un discurso donde señalaba que “El resultado indica que las tres cuartas partes de los votantes han preferido la democracia y la libertad. Otra cuarta parte no se definió, quizá por no haber sido lo suficientemente instruida, quizá por no comprender los problemas de la patria, quizá por esperar en el fondo de su corazón un regreso imposible”. Si bien es cierto que ese 25% de votos en blanco se distanciaba mucho del 64% de los votos que había obtenido el peronismo en la última elección antes del golpe de Estado y la proscripción, una parte sustancial de la población había mantenido su identidad política a pesar de casi dos años de políticas represivas y pedagógicas para erradicar al peronismo. En cierto sentido, lo que quedaba de relieve era el fracaso de las políticas de desperonización. A la vez, ese cuarta parte de votantes aparecía como la llave para decidir una futura elección, a partir de la poca diferencia de votos que existía entre la UCRP y la UCRI. Por este motivo, a partir de entonces, los partidos políticos comenzaron a distanciarse de la desperonización y a buscar captar, de diferentes maneras, al electorado peronista.
Una novedad particular que tuvo ese proceso electoral fue que se realizó bajo el sistema D’Hont, que permitía la representación proporcional y favorecía que los partidos políticos más pequeños obtuvieran convencionales. A la vez, le permitió a la UCRI obtener dos convencionales más que a la UCRP, a pesar de haber obtenido menos votos. Digo “novedad” porque la Ley Sáenz Peña establecía el sistema de lista incompleta (permitiendo únicamente la representación de mayoría y minoría en cada distrito electoral). De esta manera, convencionales de diversos partidos políticos se reunieron en Santa Fe con la misión de reformar la Constitución Nacional. Sin embargo, la Convención fracasó rotundamente a la hora de realizar una reforma real. En esto fue crucial, en primer lugar, que los representantes del radicalismo intransigente denunciaron la inconstitucionalidad de la reunión y abandonaron las sesiones: además de lo que mencioné previamente (el presidente no tiene los poderes para anular la Constitución anterior ni para convocar a una reforma), señalaron el carácter antidemocrático de la elección porque no permitieron que el peronismo presente candidatos. El famoso “se picó”. En los días siguientes, y por diferentes razones, diferentes convencionales de diversos partidos (ucristas, sabbatinistas, de la Democracia Cristiana y conservadores) fueron abandonando las sesiones, dejando finalmente sin quórum al cuerpo, que debió disolverse. Solamente se logró derogar la Constitución peronista de 1949 para retomar la de 1853 (reincorporando las reformas de 1860, 1866 y 1898), e incorporar en el renombrando artículo 14bis parte de los derechos sociales reconocidos en la Constitución de 1949. Ahora sí, era la hora de la verdad y debía convocarse a las elecciones para presidente. Pero el resultado estaba más abierto que nunca.
Las definitivas: elecciones presidenciales de 1958
Posteriormente, el gobierno provisional convocó a elecciones presidenciales para el 23 de febrero de 1958. Como no había existido una reforma sustancial de la Constitución, volvía a estar vigente el sistema electoral instalado por la Ley Sáenz Peña, con sistema de lista incompleta y colegio electoral (es decir, un voto indirecto). De esta fórmula, si se repetían los resultados de julio de 1957, los radicales del pueblo tenían todas las cartas para imponer a Balbín como el próximo presidente. Por esta razón, Frondizi decidió profundizar los intentos de cautivar a los votantes peronistas, y para lograrlo tomó una decisión drástica: negociar un pacto con Perón. Rogelio Frigerio (abuelo del Frigerio funcionario de Macri), por parte de Frondizi, y John William Cooke, delegado personal de Perón en ese entonces, negociaron un acuerdo que consistía en el llamado de Perón a sus simpatizantes a votar por Frondizi, mientras que este último se comprometía a levantar las medidas proscriptivas y persecutorias contra el peronismo.
Se discute el motivo por el cual ambas partes tomaron esta decisión. De Frondizi es más sencillo entenderlo, porque le abría el camino a la presidencia. Pero sorprendió a algunos ver a Perón pactar con alguien que había sido un férreo opositor a su gobierno. Se puede entender que el expresidente buscaba asegurar su liderazgo, evitando que sus simpatizantes voten por voluntad propia a Frondizi. Esto último, es lo que hoy llamamos “voto útil”: si la UCRP aparecía como el continuismo de la “Revolución Libertadora”, votar a Frondizi significaba acercarse a quien, a pesar de sus críticas al peronismo, también había reprobado el gobierno provisional. Se puede decir que Perón prefirió prestar sus votos a perderlos. Pero va más lejos: de esta manera logró quedar, nuevamente, en el centro de la vida política nacional, oficiando como una especie de “árbitro” electoral. Al mismo tiempo, evitaba que se consoliden los liderazgos conocidos como “neoperonistas”, que buscaban representar a las masas peronistas pero independientemente del liderazgo de Perón.
El 4 de febrero, desde su exilio en República Dominicana, Perón anunció la orden a su electorado de votar por la fórmula presidencial de la UCRI encabezada por Frondizi. El tablero se dio vuelta. De esta forma, Frondizi se alzó con un triunfo contundente: obtuvo el 44,79% de los votos, contra el 28,8% de la UCRP de Balbín, que quedó a más de un millón y medio de votos de distancia. A la vez, la UCRI conquistó la gobernación de todas las provincias y la mayoría en ambas cámaras parlamentarias. Ahora bien, ¿todo el 25% que voto en blanco en 1957, meses después votó a Frondizi? La pregunta se responde sola cuando uno observa que el 9,26% de los votantes (casi un millón de personas) decidieron votar, nuevamente, en blanco, desobedeciendo la orden de Perón. Más peronistas que el general. A la vez, Frondizi logró conquistar apoyos de amplios sectores de la sociedad, más allá de los peronistas. Si bien sectores de las Fuerzas Armadas tuvieron la pretensión de no entregar el poder, Frondizi asumió como presidente el 1 de mayo de 1958. Se cerraban, así, meses electorales que modificaron el tablero político nacional.
Bonus track: para seguir leyendo
Vuelvo a recomendar dos lecturas que te señalé en marzo de este año. Más breve, el capítulo “Golpes, proscripción y partidos políticos”, escrito por César Tcach, que resume los acontecimientos políticos y sociales acontecidos en los años de la proscripción del peronismo. Por otro lado, el libro “Los vencedores vencidos. El antiperonismo y la ‘revolución libertadora’”, de María Estela Spinelli, un detallado estudio de los partidos políticos antiperonistas durante la “Revolución Libertadora”. Y te agrego uno más: “El peronismo después del peronismo. Resistencia, sindicalismo y política luego del 55”, de Julio Cesar Melon Pirro: en los últimos capítulos del libro tiene un análisis pormenorizado de la votación de 1957, comparándola con las elecciones ocurridas durante el peronismo. Todos estos textos me ayudaron a escribir la entrega de hoy.
Popurrí
Adiós a Adolfo Gilly
A principios del mes de agosto falleció Adolfo Gilly, destacado intelectual, militante de orientación trotskista e historiador nacido en Argentina pero que vivió la mayor parte de su vida en México. Allí estuvo preso seis años entre 1966 y 1972: en prisión escribió La Revolución interrumpida, un libro donde busca interpretar la Revolución mexicana que superó las 50 ediciones. En este link podés leer su entrada biográfica escrita por Horacio Tarcus para el Diccionario Biográfico del Cedinci, para conocer más sobre su apasionante e itinerante vida, donde llegó a conocer al Che Guevara y al Subcomandante Marcos, y a debatir públicamente con Fidel Castro.
Las disidencias dentro de Montoneros
La investigadora Daniela Slipak publicó el libro “Discutir Montoneros desde adentro. Cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia”, un trabajo donde analiza la disidencia de cuatro grupos diferentes dentro de Montoneros. El índice y la introducción se pueden leer libremente acá.
Entre la ignorancia y el conocimiento
La revista Nueva Sociedad está metiendo hitazos en sus entrevistas a historiadores. La vez pasada te compartí una conversación con Emilio Gentile, en esta ocasión, Mariano Schuster entrevistó a Peter Burke. Burke es uno de los principales referentes en historia cultural e historia del conocimiento (y ahora también publicó un libro sobre la historia de la “ignorancia”). Lo interesante de la charla es que dialogan sobre diversos temas, como su obra, sus métodos históricos y su relación con otros importantes historiadores. Hay un par de pasajes de la conversación que me gustaron mucho, como cuando equipara el trabajo del historiador a un fragmento de Sherlock Holmes o cuando discute el problema actual de la hiperespecialización de los investigadores.
Elegí tu propio libro sobre la Revolución Francesa
Si sos un apasionado de la Revolución Francesa (para mí es un temazo, algún día te escribiré sobre eso) o querés ver de qué se trata, te recomiendo este hilo de Twitter (siempre será Twitter en nuestros corazones, aunque el señor Musk le quiera cambiar el nombre) escrito por el profesor e investigador Edgar Straehle, donde recomienda diversos libros sobre la Revolución Francesa. Para arrancar con uno tranqui, yo iría por “La Revolución Francesa, 1789-1799. Una nueva historia” de Peter McPhee.
En busca del acta perdida
Cerramos con esta increíble historia: la Dirección General de Aduanas estaba realizando un allanamiento, con el objetivo de confiscar y devolver un manuscrito del siglo XVIII que había sido robado de Perú. Pero se encontraron, además del libro, con una copia original del Acta de la Independencia de 1816. Luego de que los representantes jurasen la independencia, se ordenó la impresión de aproximadamente 1500 copias en tres idiomas diferentes (español, quechua y aymara) para ser repartidas a lo largo y ancho del territorio liberado. En el día de hoy, se conversan pocas de esas copias originales. Sí, parece un oxímoron, pero se le dice copia original porque, escuchá esto, el acta original, el papel posta que firmaron todos, se encuentra perdido desde no saben cuando. En 1916, primero, y luego en 1966, los presidentes Victorino de la Plaza y Arturo Illia ordenaron buscar el acta manuscrita original, pero no tuvieron éxito. Atención Spielberg, este tiene que ser el argumento de la próxima película de Indy: Indiana Jones y la Búsqueda del Acta Perdida. Ya que hablamos de Victorino de la Plaza, acá hay una linda foto de La Plaza del Congreso, el Congreso y la confitería del Molino iluminados en la noche del centenario de la Independencia, el 9 de julio de 1916.
Aquí terminamos con una nueva edición de Una Buena Historia. Nos reencontraremos en septiembre, andá a saber con cuáles candidatxs. Pero mientras tanto, te recuerdo que podés colaborar con la campaña de este humilde newsletter: Una Buena Historia es y va a seguir siendo gratuito, dolaricen o devalúen, pero obviamente lleva trabajo realizarlo, por lo que hay diferentes maneras en las que podés ayudar a la causa. Una es aportando económicamente: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina con contribuciones desde 100 pesitos) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quién creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes. Recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.
¡Abrazo! Hasta la próxima,
Santiago