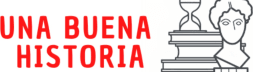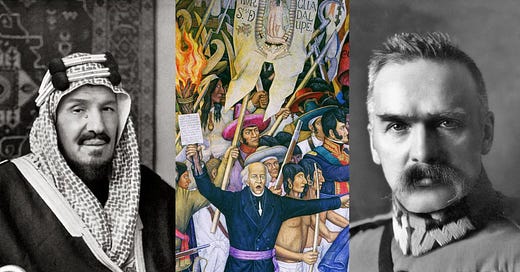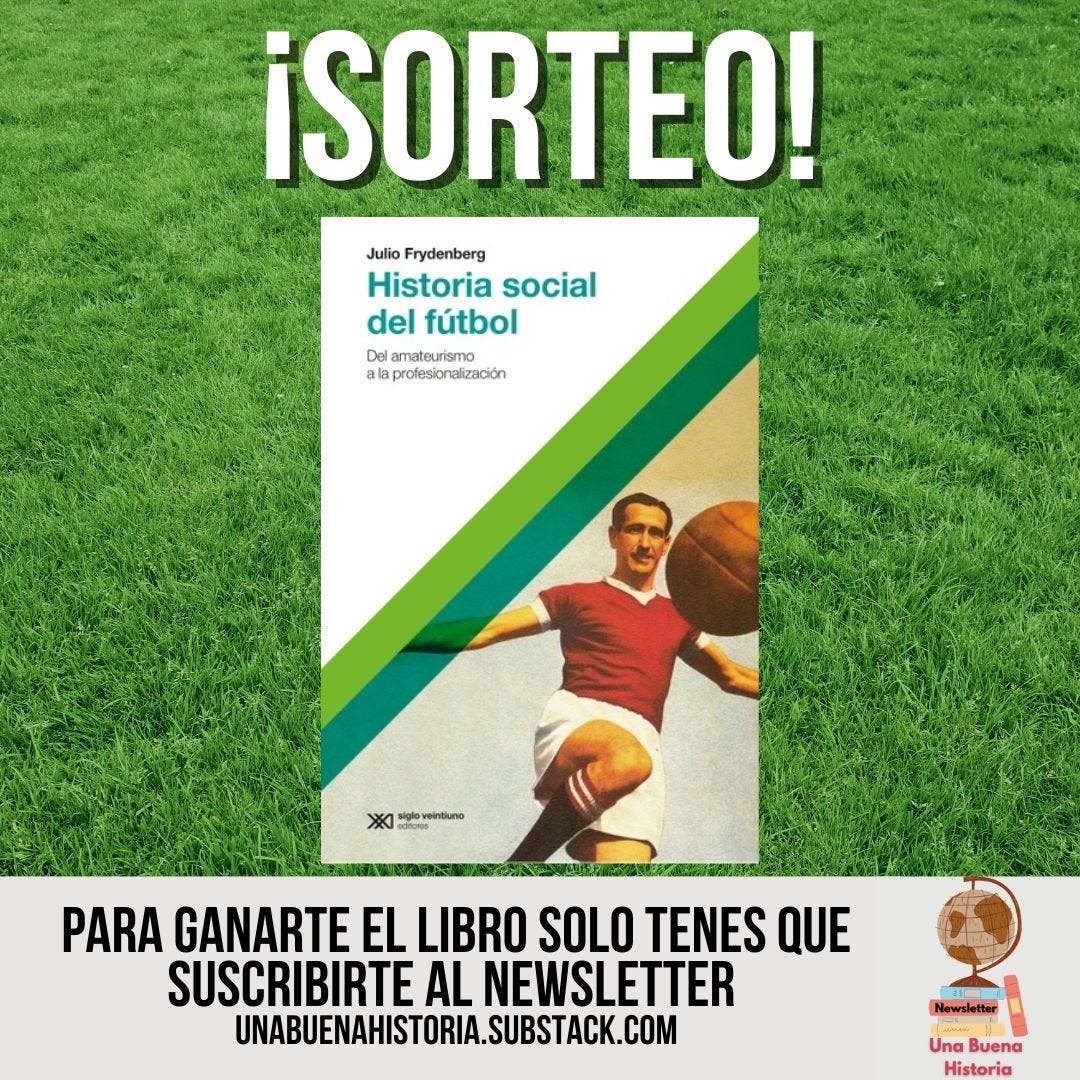Una Buena Historia versión Mundialista
La historia de las independencias de Arabia Saudita, México y Polonia: los tres países con los que se tiene que enfrentar Argentina en la fase de grupos del Mundial.
¡Hola! ¿cómo va todo?
Releyendo el último envío del newsletter que te escribí, encuentro que arrancaba diciéndote lo ansioso que estaba por ir al cine a ver Argentina, 1985. ¿Qué decir ahora, que llegó el tan ansiado noviembre de 2022 donde se jugará un nuevo Mundial de Fútbol? La manija es total. Pero vamos por partes. La vez pasada te escribí sobre una película que todavía no había visto, lo que realmente fue toda una apuesta que creo que salió bien: cuando salí del cine me di cuenta de que la elección del tema del newsletter no pudo haber sido más atinado. Sobre lo que me pareció Argentina, 1985 y la reconstrucción histórica de esos años hice este hilo en mi Twitter. Funciona como una continuación de la entrega anterior. Spoiler: le di pulgar para arriba. Igualmente en el popurrí de hoy también le dedicó unas líneas. Ah, otra cosa: leete esta newsletter hasta el final que hay sorpresita para lxs suscriptorxs, cómo cortesía de la casa.
Pero vamos a lo realmente importante: en unos días arranca la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Acá en el barrio le decimos simplemente el mundial. Claramente te estarás dando cuenta que soy de esas personas que se pone intenso con el fútbol y que se termina memorizando los grupos de los mundiales. Sí, culpable, señor juez. Creo que con el fútbol se ponen en juego muchas más cosas que 22 energúmenos corriendo atrás de una pelota. Un poco es la religión laica de gran parte del mundo contemporáneo. Y en un contexto mundial (y nacional) tan complicado que nos está tocando vivir tras pandemia, guerra y crisis; nos viene bien un poco de distracción sana y juntarnos con amigos y familia a ver un partido de fútbol. Sí, ya sé: el fútbol es un ambiente fuertemente atravesado por la discriminación, el machismo y, sobre todo, los negocios millonarios. Pero también, o más allá de eso, está lo que los pueblos y la gente hace con este deporte, cómo se apropian de él. Nunca vienen mal estas palabras de Eduardo Galeano en su texto de 1997 El fútbol, entre la pasión y el negocio.
Pocas cosas ocurren, en América Latina, que no tengan alguna relación, directa o indirecta, con el fútbol. El fútbol ocupa un lugar importante en la realidad, a veces el más importante de los lugares, aunque lo ignoren los ideólogos que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Para los intelectuales de derecha, el fútbol suele no ser más que la prueba de que el pueblo piensa con los pies; y para los intelectuales de izquierda, el fútbol suele no ser más que el culpable de que el pueblo no piense.
Pero a la realidad de carne y hueso, este desprecio ni le va ni le viene. Cuando arraigan en la gente y encarnan en la gente, las emociones colectivas se hacen fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas. Nos guste o no nos guste, para bien o para mal, en estos tiempos de tanta duda y desesperanza, los colores del club son, hoy por hoy, para muchos latinoamericanos, la única certeza digna de fe absoluta y la fuente del más alto júbilo o la tristeza más honda. [...]
A pesar de todos los pesares, el fútbol es una pasión universal. El arte del pie capaz de hacer reír o llorar a la pelota habla un lenguaje común a los países más diversos y a las más diversas culturas, al norte y al sur, al este y al oeste.
Así que después de esta vindicación del fútbol, te cuento que claramente hoy te escribo sobre el mundial. Pensé varias maneras diferentes de encararlo, pero me decidí por la que te pueda ser más útil a vos. Por eso, más que detenernos en alguna historia vinculada con algún mundial o un partido de fútbol, te voy a presentar la historia de los tres países con los que se tiene que enfrentar Argentina en la fase de grupos: Arabia Saudita, México y Polonia. Tres países de continentes distintos con historias y culturas muy diferentes. Sí, ya sé lo que debes estar pensando: para contarte la historia de esos países debería, más que un newsletter, escribir una enciclopedia. Por eso nos vamos a detener en un contexto específico del pasado de estos pueblos: el momento en que cada uno se independizó y se conformó como un nuevo Estado. Es decir, cómo es que surgieron estos tres países en el mundo moderno para que muchos años después algún ex futbolista saque de un bolillero una pelota con su nombre y los coloque en nuestro camino mundialista. Arrancamos, entonces, a completar nuestro álbum de figuritas histórico-mundialista.

Arabia Saudita, 1932
Arrancamos por Arabia Saudita. Territorio central del Islam, ya que comprende las regiones de la Península Arábica en las que actuó el profeta Mahoma, especialmente las ciudades sagradas de Medina y La Meca. Esta última recibe todos los años millones de peregrinos musulmanes, puesto que una de las obligaciones para profesar esta fe es, al menos una vez en la vida, peregrinar a La Meca. Sin embargo, la capital del país y su ciudad más poblada es otra, Riad. La gran parte de la población saudita es de la rama sunita, la ortodoxia islámica. Recomendamos fuertemente a lxs hinchas argentinxs presentes en Qatar abstenerse de hacer cánticos futbolísticos contra las creencias musulmanas. Podría ser lo último que hagan.
La historia de estos territorios es sumamente compleja, así que vamos a pegar un salto temporal hasta el siglo XVIII. En esas décadas surgió el wahabismo, una corriente religiosa, política y cultural que buscaba unificar las regiones de la Península y replantar la verdadera pureza del Islam. Bajo estos preceptos se logró crear el Emirato de Diriyah, el primer Estado saudita, que duró desde 1744 hasta 1818 cuando fue conquistado por el Imperio Otomano. Sin embargo, pocos años más tarde, en 1824, se logró reconquistar la ciudad de Riad a manos de los otomanos, fundando el Emirato de Neyed, el Segundo Estado saudita. Su historia se prolonga hasta el año 1891, cuando conflictos internos entre distintas dinastías (la Casa de Saúd y la Dinastía Rashid) llevaron a la caída del Emirato. Una versión islámica de Juego de Tronos.
Fue en 1902 el año a partir del cual se empezó a conformar el moderno Estado de Arabia Saudita, ya que Abdulaziz bin Saúd, o simplemente Ibn Saúd, líder de la Casa de Saúd, reconquistó la ciudad de Riad y comenzó a ampliarse a otras regiones de la península. Será el principal impulsor de la conformación del nuevo país. Incluso logró sumar al nuevo Estado a las ciudades sagradas de Medina y La Meca. Un hecho clave para entender estos años fue la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Uno de los principales contendientes de la misma era el importantísimo Imperio Otomano, con capital en Constantinopla, hoy Estambul. En esta guerra dicho Imperio era aliado de Alemania y el Imperio Austro-Hungaro, por lo que Gran Bretaña decidió apoyar a la dinastía de Saud para debilitar a los otomanos. Con el final de la guerra, el Imperio Otomano se disuelve, dando lugar a un mayor vacío de poder en la región que fue aprovechado por Ibn Saúd para consolidarse como líder y seguir ampliando a nuevos territorios, extendiéndose desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo.
El 23 de septiembre de 1932, con apoyo británico, Ibn Saúd se autodeclaró rey de Arabia Saudita, dando lugar oficialmente al nuevo Estado que llega hasta la actualidad. Esa fecha se conmemora en este país el Día Nacional Saudita. Gobernó hasta su muerte en 1953, y hasta hoy en día su familia sigue gobernando el país. Es más, siguen gobernando sus hijos. No se sabe exactamente cuántos descendientes tuvo, pero se calcula que fueron más de 30. El rey actual tiene 86 años, se llama Salmán bin Abdulaziz pero sufre de la enfermedad de Alzheimer, por lo que parte importante del poder recae en su hijo y príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Multimillonario, polémico y amante del fútbol, el año pasado compró mediante el Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita al club inglés Newcastle por 300 millones de euros. Hace poco se juntó con los jugadores de la selección saudí y les dijo que no estén estresados y que disfruten del mundial. Hasta ahora vamos bien: arranque hablando de Mahoma y cuatro párrafos después ya volví al fútbol. Sigamos con el siguiente rival.
México, 1821
Cambiamos completamente de escenario y nos vamos para México, segundo rival del grupo. Posiblemente, parte de su historia te sea más conocida para vos. En el corazón de su territorio se desarrolló la Triple Alianza dominada por los mexicas (la conocerás por el nombre europeizante de Imperio Azteca), hasta que fueron conquistados por los españoles con ayuda de pueblos rivales. De esta forma se implantó en la región el Virreinato de Nueva España, que perdurará hasta principios del siglo XIX. Vamos entonces a meternos de lleno con su independencia.
Parte de la historia del surgimiento de México como estado independiente te será conocida, porque comparte parte de los elementos históricos que sufrió, por ejemplo, el Virreinato del Río de la Plata. Ante la invasión napoleónica de España en 1808, la captura del rey Fernando VII y la caída de la Junta de Gobierno; comenzaron los primeros intentos independentistas en la región mexicana. Ante esta situación, sectores criollos, de la aristocracia local e incluso el virrey de ese entonces, comenzaron a aspirar a hacerse cargo ellos mismos del poder político vacante. Sin embargo, una reacción conservadora de la oligarquía española evita el autogobierno local, tomando el poder por la fuerza en septiembre de 1808 y destituyendo al virrey.
En este sentido, los sectores criollos y liberales comienzan a tejer conspiraciones para lograr la independencia. Entre estos movimientos participa un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla, párroco del pueblo de Dolores. Pero como una de estas conspiraciones, la de Querétaro, es descubierta antes de tiempo, el cura Hidalgo y sus conjurados deciden iniciar en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 un levantamiento armado apoyado por los sectores populares y campesinos, conocido como el Grito de Dolores. Hasta el día de hoy esa fecha es feriado en México. Es el puntapié inicial que daría lugar a un proceso de diez años que desembarcaría, finalmente, en la independencia de México. Ahora sí, a partir de las lecturas de Una Buena Historia vas a poder comprender mucho mejor este fragmento de un capítulo de El Chavo del 8:
Las idas y vueltas de esta década de conflictos armados y luchas políticas son incontables, por lo que no vamos a detenernos ahora en los detalles. Sin embargo, te quiero señalar un par de cuestiones. El movimiento independentista, apoyado fuertemente por los sectores plebeyos, comenzaron a adoptar medidas que buscaban desmontar el aparato explotador instaurado por las clases propietarias españolas (por ejemplo, terminan con la esclavitud y hasta ensayan un reparto de tierras). Ante esto, la oligarquía de los sectores coloniales, si bien muchos querían emanciparse de hecho de España, vieron amenazados sus privilegios, por lo que cerraron filas y comenzaron a combatir a los rebeldes. Cómo señalan las autoras, Elsa Gracida y Esperanza Fujigaki, “el carácter violento, anárquico y devastador de la revolución impulsa a la aristocracia criolla, interesada en conseguir la independencia sin ninguna transformación en la estructura social novohispana, a unirse a la reacción colonialista. Es así como la contradicción entre clases propietarias y clases populares asciende a primer plano”.1
El cura Hidalgo fue apresado y ejecutado en 1811, pero la lucha continuó. Uno de los principales líderes a partir de entonces será otro sacerdote, Jose Maria Morelos y Pavón. Incluso convocó a un Congreso en 1813, donde el 22 de octubre del año siguiente declaró la primera independencia de México. Sin embargo, esta iniciativa política duraría poco: el Congreso fue disuelto, Morelos fue asesinado y los movimientos campesinos se comenzaron a replegar luego de 1815, adoptando una guerra de guerrillas. Y entonces te preguntarás… ¿Cómo demonios se dio la independencia en México? La cuestión, quizás sorprendente e interesante, es que la independencia llega como parte de un movimiento contrarrevolucionario.
En marzo de 1820, acechado por movimientos revolucionarios, el rey español Fernando VII se ve obligado a restablecer la Constitución y las Cortes de Cádiz de 1812, de corte liberal (liberal portador sano: recordá que estamos en una época llena de vestigios feudales, por lo que las ideas liberales eran consideradas de “avanzada”). Es en rechazo a esta Constitución liberal que se busca imponer desde la península ibérica que las clases propietarias y eclesiásticas de Nueva España deciden sumarse al bando independentista, ya que veían amenazadas sus intereses económicos y corporativos. De esta manera se termina realizando una alianza entre Agustín de Iturbide, jefe militar aristócrata, y Vicente Guerrero, quien encabezaba en esos momentos los movimientos populares. Así se forma entre ambos bandos el Ejército Trigarante (su nombre se basa en los tres principios que defendían: Religión, Independencia y Unión) y se acuerda el llamado Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, un compromiso entre los sectores conservadores y aquellos movimientos que se habían levantado en armas con el grito de Dolores de 1810. De allí salen un conjunto de artículos que declaraban la intención de conformar un nuevo Estado independiente y que a la vez asegura la persistencia de la estructura económica favorable a las clases propietarias. Esta nueva alianza termina de triunfar el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, con Iturbide a la cabeza, ingresa victorioso a la Ciudad de México. Se formará entonces el Imperio Mexicano, estructura política de corta vida que llegó a tener al mismo Iturbide cómo emperador. Dos años después, en 1823, se cambiaría la forma de gobierno para adoptar una república federal.
¿Qué nos queda de todo esto relacionado al mundial de fútbol? Me parece que la respuesta es clarísima: hinchas de la Scaloneta, pueden crear algún cántico que, en vez de entonar estrofas homofóbicas y racistas, le recuerden a los mexicanos el carácter conservador de su independencia. Sería algo al estilo de: México no chamuyes más, la mentira se acabó, te independizaste de España para correr por derecha a una Constitución liberal. Queda encontrarle mayor sentido a la armonía y la melodía. Ampliaremos.
Polonia, 1919
Llegamos entonces al último país en cuestión, Polonia. A principios del siglo XX los polacos eran un extenso pueblo de entre 20 y 30 millones de personas que tienen rasgos culturales en común pero que formaban parte de otros Imperios (del alemán, el austrohúngaro o el ruso). Fue la Primera Guerra Mundial, nuevamente, el evento clave para entender su independencia. Los polacos lucharon en bandos enfrentados, y sufrieron más de cinco millones de muertes entre sus habitantes. Los diferentes países beligerantes buscaron conquistar el apoyo de los polacos a partir de resucitar los intereses nacionalistas y emancipadores. En este sentido, comenzaron a surgir diferentes movimientos y agrupaciones que reivindicaban por una Polonia autónoma.
El héroe de la independencia polaca fue Józef Piłsudski. Político y militar nacioanlista que luchaba por la independencia de su país, logró regresar a Varsovia en noviembre de 1918, mismo mes en el que Alemania firmaba un armisticio y le ponía fin a la guerra. El 11 de noviembre de 1918 (fecha festiva en Polonia), Piłsudski fue proclamado Jefe de estado de la República de Polonia, aunque la naciente nación todavía no tenía claramente definido cuáles iban a ser su fronteras, su forma de gobierno ni su constitución. En los siguientes años las fronteras se terminaron de delimitar en un doble proceso: diplomático y militar. Mediante una serie de guerras regionales se buscó consolidar el naciente Estado y asegurar su integridad territorial. Igual de importante fueron los tratados de paz. En los célebres Tratados de Versalles (1919) las potencias mundiales reconocieron la independencia de Polonia y crearon el llamado “Corredor polaco”, un conjunto de territorios que previamente pertenecían a Alemania y que ahora formarían parte de Polonia, asegurando al naciente país el acceso al Mar Báltico. Un hecho que fue clave para entender luego el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial
Piłsudski fue el personaje central en la política polaca hasta su muerte en 1935. Incluso terminó convirtiéndose en dictador del país luego de encabezar un golpe de Estado en 1926. La parte de la historia polaca que seguramente te resulte más familiar tiene que ver con el inicio de la Segunda Guerra Mundial: el primero de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. Previamente, se habían repartido los territorios polacos con la Unión Soviética en el Pacto Ribbentrop-Mólotov. Polonia fue, sin dudas, uno de los países que más sufrió la Segunda Guerra Mundial: más de tres millones y medio de vidas perdidas, además de enormes pérdidas materiales. También la mayor cantidad de víctimas del Holocausto eran de origen polaco.
Para ir cerrando, un dato increíble sobre lo que sucedió sobre Polonia luego de la Segunda Guerra Mundial, que nunca me deja de sorprender. Como la URSS se había adueñado de parte del territorio polaco (“parte”, bueno, 187.000 km²…), y para lograr ponerse de acuerdo entre las potencias victoriosas, en la Conferencia de Potsdam de 1945 decidieron correr la frontera occidental polaca hasta la llamada línea Oder-Neisse, ocupando un cuarto de los ex territorios alemanes. A pesar de pasar a ocupar 112.000 km² que pertenecían previamente a Alemania, Polonia sufriría un saldo negativo, perdiendo 76.855 km² en comparación a 1939 (la buena: lograron asegurar una mayor salida al Mar Báltico). A ver si me entendés: le movieron la frontera a los polacos 472 kilómetros, usando mapa, lápiz y escuadra. Imagínense no solamente tener que adaptar estructural y materialmente un país a nuevos territorios, sino el drama que significó el traslado forzado de millones de personas. Así que, queridxs hinchas argentinxs, les pido que nos solidaricemos con el sufrimiento del pueblo polaco y no sucumbamos a la tentación de cantarles “te corrieron la frontera”. No da.2
Popurrí
Apostilla a Argentina, 1985
Seguimos comentando la película que tanto dio que hablar y discutir. Se escribieron muchísimas interpretaciones y críticas sobre la misma, algunas interesantes y otras no tanto. En vez de meternos con las polémicas, prefiero compartirte notas que se centraron en recuperar elementos reales que aparecen en la película. Por ejemplo, este artículo que cuenta la historia de los “chicos y chicas” de la fiscalía que ayudaron a llevar adelante el juicio. También podes leer el trasfondo de la entrevista que Bernardo Neustadt le hizo a Luis Moreno Ocampo en el mítico programa Tiempo Nuevo. Por otro lado, Revista Crisis volvió a publicar una entrevista que Carlos Aznárez y Vicente Zito Lema le hicieron al fiscal Julio Strassera en el convulsionado abril de 1987. Para cerrar, una comparación entre escenas de las películas e imágenes reales:
Una jornada carnavalesca
Una de las fechas que sin dudas fue un parteaguas en la historia argentina fue el 17 de octubre de 1945, cuando la clase trabajadora llenó la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. Sobre la efeméride se dió una interesante charla en el podcast Historiar, realizado desde la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Allí, Juan Manuel Romero entrevistó a los historiadores Daniel James y Ernesto Semán (autor del libro Breve historia del antipopulismo). Déjame contarte algo sobre Daniel James. No, pará, no es todo fútbol: no es el jugador de la selección de Gales. Es un historiador británico que escribió posiblemente uno de los mejores libros sobre el peronismo, Resistencia e integración. Te recomiendo algún día leerlo, o por lo menos chusmear su primera parte (“Los antecedentes. El peronismo y la clase trabajadora, 1943-55”). También la AsAIH relevó una serie de materiales que ayudan a pensar la fecha en cuestión.
Feliz centenario, Tutanka
El 4 de noviembre es una fecha importantísima. No, no tiene nada que ver con la canción de Chano. Ese día pero de 1922 se realizó uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia: Howard Carter y su equipo hallaron la tumba KV62 del faraón Tutankamón presente en el Valle de los Reyes en condiciones intactas. El nivel de conservación de las piezas, la gran mayoría de oro macizo, era realmente increíble. Toda la data e imágenes sobre el tema son recuperadas en este hilo de National Geographic. Ya que estamos con niveles altos de superstición y misticismo por la cercanía del mundial, te dejó, si te interesa, los mitos sobre la maldición que tenía la tumba. El que le dio manija al tema sobre las muertes extrañas de los que participaron de los trabajos sobre la tumba fue el mismísimo *se pone de pie* Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. El problema fue que Carter parece que se olvidó de decir “anulo mufa” cuando abrió la tumba, y falleció unos años más tarde.
Este es un año especial para la egiptología. Ya la vez pasada te contaba que se cumplían dos siglos de la traducción de la Piedra de Rosetta. Pero más importante es la próxima inauguración del Gran Museo Egipcio ubicado en Giza, El Cairo. Será el museo arqueológico más grande del mundo: tendrá 45 mil metros cuadrados con 100 mil artefactos exhibidos. La llevan construyendo desde hace 20 años. Allí se exhibirán más de cinco mil objetos que se descubrieron en la tumba de Tutankamón. Para no quedarse atrás, en las Bibliotecas Bodleian de la Universidad de Oxford se está desarrollando una muestra especial donde revelan por primera vez diversos materiales sobre la excavación de la mítica tumba: fotos, cartas, dibujos, diarios personales, entre otros. Interesante para ver el detrás de escena de los diez años de trabajo arqueológico de Carter y su equipo. Hay que ver si el colectivo 152 nos deja ahí, pero la veo difícil.
El fascismo: hace 100 años, ¿y hoy también?
Hablando de centenarios, el 27 de octubre de 1922, una semana antes de que Carter descubriera la tumba del faraón egipcio, se daba la célebre Marcha sobre Roma que llevaría a Benito Mussolini al poder en Italia. El historiador italiano Emilio Gentile, uno de los mayores especialistas en la historia del fascismo, publicó años atrás el libro El fascismo y la marcha sobre Roma. El nacimiento de un régimen (pueden leer una parte acá). En estos días lo entrevistaron a razón del aniversario y dejó algunas ideas más que interesantes, sobre todo a la hora de comparar la experiencia de Mussolini con el auge de los movimientos de ultraderecha en la actualidad (especialmente cuando recientemente Giorgia Meloni se convirtió en primera ministra italiana). También se está estrenando en Italia la película Marcha sobre Roma de Mark Cousins, donde analiza cómo los mismos fascistas falsificaron imágenes a la hora de crear documentos que masificaron el evento en cuestión. 100 años de fake news.
Revolución.
Para cerrar el popurrí, te cuento que se publicó la traducción al español del libro más reciente del historiador italiano Enzo Traverso: Revolución. Una historia intelectual. El libro es una obra colosal de 615 páginas que, como lo indica el nombre, busca trazar una historia intelectual de la Revolución en el mundo moderno, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Eso sí, si decidís comprarlo deberás ir juntando los patacones. De Traverso ya te hablé y compartí material en varias ediciones porque, a mi entender, es de lo mejorcito que existe hoy en día a la hora de hablar de historiadorxs. Si te interesa podés ir leyendo una reseña sobre el libro que publicaron en la Revista Jacobin. Cierro con esta frase que se puede leer en la contratapa y que me gustó mucho:
“Si las revoluciones de nuestro tiempo deben inventar sus propios modelos, no pueden hacerlo en una tabula rasa o sin dar cuerpo a una memoria de luchas de tiempos idos, sus conquistas y también, más frecuentemente, sus derrotas. Este es, desde luego, un trabajo de duelo, pero también un entrenamiento para nuevas batallas”.
Bueno, hasta acá llegamos. Me cebé escribiendo. Mucha manija mundialista. Como recompensa por llegar hasta acá, te cuento que Una Buena Historia va a estar sorteando un libro entre todos sus suscriptores. Sí, así como lo lees. El libro, a tono con los tiempos mundialistas, es Historia social del fútbol. Del amateurismo a la profesionalización, escrito por el historiador Julio Frydenberg y editado por Siglo XXI. En esas páginas se rastrea el proceso mediante el cual el fútbol se convierte en un deporte masivo inseparable de la vida cotidiana de la mayoría de lxs argentinxs. Las bases y condiciones son las más sencillas de la historia de la vía láctea: todxs lxs que estén suscriptos a este newsletter hasta el viernes 16 de diciembre, día que se sortea en un vivo de Instagram, participarán del sorteo. Si te llegó directamente este correo a tu casilla de email ya estás adentro. Si lo estás leyendo en la página web, no te olvides de suscribirte en este link:
Otra cosa que te quería compartir es que este viernes 11 de noviembre a las 9 de la mañana voy a estar participando del II Congreso Internacional de Ciencias Humanas titulado “Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital”, organizado por Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Me invitaron para que justamente comparta la experiencia de creación y desarrollo de este newsletter. El programa completo lo podés chusmear acá y también te dejo el cronograma de la mesa de la que seré parte. Todxs invitados.
Ahora sí, hasta acá llegamos hoy. Ya me pongo nervioso de pensar en qué situación te voy a escribir en diciembre. Pero paciencia, no nos adelantemos. Cómo siempre te recuerdo, hay diferentes formas en la que podés ayudarme a que siga desarrollando esta propuesta de newsletter y continuar creciendo, haciendo sorteos como el que te conté recién. Una es compartiendo el posteo en algunas de tus redes sociales. Otra es enviarle el news a algún conocidx que sepas que le pueda interesar. Finalmente, podés aportar invitándome a un simple cafecito desde 100 pé (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).
Abrazo grande! Nos estamos leyendo,
Santiago
Elsa Gracida y Esperanza Fujigaki. “La revolución de independencia” en Enrique Semo (Coord.) México, un pueblo en la historia. México, Nueva Imagen, 1983. Vol. 2, p. 32
Te comparto algunos libros que les pegue una repasada para escribir el news de hoy. Sobre Arabia Saudita, un manual general es Historia de Arabia Saudí de Madawi Al-Rasheed. Sobre México, el capítulo “La revolución de independencia” escritos por Elsa Gracida y Esperanza Fujigaki para el libro México, un pueblo en la historia. Sobre Polonia, algunos fragmentos de Historia Contemporánea de Europa. 1789-1989, de Asa Briggs y Patricia Clavin.