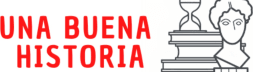Hola, ¿cómo estás?
Ya sé que no es el primer sábado del mes, la fecha en la que suelo escribirte, pero como te avisé la vez pasada hoy sale un envío especial. Creo que cada 24 de marzo, momento del año en el que se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, merece una entrega aparte. El año pasado te escribí para esta fecha sobre la vida de Jorge Money, un militante asesinado por la Triple A, en “La libertad arrebatada”. Esta vez, cuando se cumplen 47 años del último golpe de Estado en el país, ya tenía pensado hace un par de semanas sobre qué escribirte.
El pasado 20 de febrero, el Diputado Nacional Ricardo López Murphy escribió un tweet quejándose de los subsidios para los carnavales. Lo trágico-cómico de sus palabras (atacar los carnavales por considerarlos una usina de pensamiento kirchnerista) se volvió en nefasto con su post-data: “no fueron 30.000”.


Una información que viene al caso: como relata el historiador Esteban Pontoriero en esta nota, los días de carnaval dejaron de ser feriados justamente con la última dictadura militar. Las nuevas disposiciones del gobierno de facto incluyeron la prohibición para quienes asistían a las celebraciones de carnaval de llevar disfraces que “atentaran contra la moral” y la “decencia pública” (sic), por ejemplo, usar como parte de los disfraces uniformes de las Fuerzas Armadas, la Policía o la Iglesia. A la vez, los corsos y las murgas sufrieron duras persecuciones. Cómo señala Pontoriero, los integrantes de las murgas “debían brindar a las comisarías las listas con los nombres de sus miembros, así como dar de antemano las letras de sus canciones, controladas por los uniformados, quienes también irrumpían en los ensayos, se llevaban los instrumentos y otros elementos utilizados en los festejos. Los integrantes de murgas también sufrieron lo más duro de la represión, básicamente por tener actividad dentro de diferentes organizaciones políticas y sociales que estaban en la mira de los militares.” Posiblemente ese sea el sueño húmedo de López Murphy, escondido tras el pedido de quitar subsidios a “tonterías”: sacar el feriado, controlar las letras, reprimir cualquier disidencia surgida de la “inmoralidad carnavalesca”. O quizás simplemente lo único que intentó fue defender al gobierno del cual fue parte, ya que en 1982 fue designado director de Investigaciones Económicas y Análisis Fiscal en el Ministerio de Economía, bajo las órdenes del ministro Juan Alemann -quién estuvo imputado por crímenes de lesa humanidad-.
Volviendo al tweet de López Murphy, no pude con mi genio y le respondí. Cuando me levanté al otro día, me desayuné que 96 personas habían respondido a mi cuenta, mediante diferentes “argumentos” y ataques, negando la cifra de 30.000 desaparecidxs. Hubo un par que fueron un poco más ingeniosos para insultarme, llamándome “loro polentero” y “cabeza de pulpo” (?). Otros hasta propusieron echarme de la UBA, sacarme el título de profesor de historia y prohibirme ejercer. Posiblemente los peores fueron dos: uno que utilizó la coincidencia de mi nombre con el de Santiago Maldonado para advertirme “Aprende a nadar vos también Santi, que no te pase lo mismo que tu tocayo”; y otro que señaló “que los milicos limpiaron lo que había que limpiar”. Curioso que matizar el número de las víctimas de la dictadura parece ir de la mano con comentarios de odio de esas características. Entrando a los perfiles de las respuestas, no me quedó en dudas que eran trolls. Ojo, no me estoy victimizando por el ataque de estos robots del odio. Realmente entiendo cómo funciona el mundo de las redes sociales y no le doy importancia a nivel personal. Pero me parece un buen disparador para pensar cómo se desarrolla el negacionismo de la última dictadura argentina en el siglo XXI. Especialmente porque no fue un hecho aislado: hace varios años que desde diferentes ámbitos se viene machacando contra la cifra de 30.000 desaparecidxs. Campañas de trolls en redes sociales cómo la que te comparto hoy, declaraciones públicas de funcionarios del gobierno de Cambiemos y de políticos actuales de derecha y ultraderecha, y hasta sectores del periodismo ponen el tema en su agenda propia. Por ejemplo, es el caso de Ceferino Reato, periodista que oscila entre entrevistar a Videla y opinar en el panel de Gran Hermano, quien sacó un libro hace unos años para negar la cifra de los 30.000.
Las ideas negacionistas se suelen repetir, salgan de una red social o de la boca de un funcionario. Relevando entre las 96 respuestas que recibí luego del tweet de López Murphy, los argumentos eran esencialmente los siguientes:
Reclamar la existencia de un listado y/o acta oficial, con nombres y apellidos, para probar la cifra.
Nombrar como dato oficial la cifra surgida de las investigaciones de la CONADEP.
Menospreciar la tragedia de los desaparecidos a partir de los subsidios, opinando que el número estaría inflado para que más gente los cobre. Sería el famoso “curro de los derechos humanos”, como repitió el expresidente Macri en esta semana.
El testimonio de Luis Labraña como prueba del invento de la cifra de 30.000.
La idea negacionista que más se repetió partía del enunciado de “no fueron 30.000 ni inocentes” .
Ya sé que la mayoría de las personas que me respondieron son trolls. También sé que en los tiempos de la posverdad y los nichos informativos, seguramente no cambien de opinión. Pero, al igual que ese día fue más fuerte mi genio y decidí responderle a un negacionista, hoy quiero explicar, una vez más, porque son 30.000 desaparecidxs.
La inconmensurabilidad del terrorismo de Estado
Vamos por partes, primero refutando las tesis negacionistas y luego exhibiendo argumentos a favor de la cifra de 30.000. El argumento posiblemente más repetido, y el más hipócrita y nefasto de todos, es reclamar la existencia de una lista oficial. “Pásame el nombre y apellido de los 30.000. O después de 50 años aún no lo tienen?”, me escribió uno de los defensores de López Murphy. Justamente de eso se trata: el número real de víctimas nunca se sabrá con precisión por el propio carácter clandestino de la represión. Como el mismo nombre lo indica, son desaparecidxs, no muertxs o presos documentadxs: se recuperaron relativamente pocos restos óseos, y los militares enjuiciados por estos crímenes se negaron y se siguen negando a entregar los datos. Todos los cálculos documentados, como el de la CONADEP, apuntan hacia abajo, porque justamente los “documentos” registran la legalidad, cuando la represión fue clandestina e ilegal. Además, se le exige las listas con los nombres de personas desaparecidas ¡a las víctimas! Es justamente ese uno de los principales reclamos de los organismos de derechos humanos: que entreguen toda información que tengan. Pero esa exigencia hay que hacérsela a los militares, que fueron quienes desaparecieron los cuerpos, los enterraron en fosas comunes como NN, los tiraron al mar para que nunca se encontraran sus restos, y mantienen el secreto sobre las listas y paraderos hasta el día de hoy.
Un dato clave: los militares tomaron la decisión, en las semanas previas a dejar el gobierno, de borrar y destruir toda documentación relacionada con el Terrorismo de Estado. El 19 de octubre de 1983, se dispuso el decreto núm. 2726/83, mediante el cual debían destruirse todos los documentos sobre las personas que habían estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo. Un mes después, el 22 de noviembre, el general Cristino Nicolaides (por entonces, miembro de la Junta Militar), ordenó incinerar toda la documentación vinculada con la “lucha contra la subversión”. El propio Nicolaides reconoció la existencia de esta orden.

Uno de los que más lúcidamente describió la falacia de pedirle datos oficiales a una represión ilegal fue Martín Kohan. En el año 2017 entabló una discusión televisiva con Darío Lopérfido, funcionario del gobierno de Cambiemos. Un año antes, Lopérfido había señalado en el programa de Luis Majul que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos", ya que esa cifra se habría arreglado en “una mesa cerrada para conseguir subsidios". Notá que son los mismos argumentos que después repiten los trolls en Twitter, pero esta vez en boca de un funcionario público. Cuando Kohan se cruzó, un año después con Lopérfido en la televisión, le reprochó sus dichos señalando que:
La cifra de treinta mil es una cifra abierta desde la noción más fuerte: es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. No sólo fue una tragedia política, hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina (y no me refiero solamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo). Después del 24 de marzo de 1976, la capacidad de combate de operaciones de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada, y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales. Todo ese estado de emergencia y de lucha, que no pasó por la lucha armada, y que aplastaron ya sabemos cómo.
Hay algo que sorprendentemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo el terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas: no tenemos muertos, tenemos desaparecidos, porque la represión fue clandestina, porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos y los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en treinta mil -en un colectivo y en un momento determinado-, se postula, yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal, y si los cuerpos los sustrajo, y la información no la dio, la cifra abierta no es solamente que no sabemos. No es que inventamos treinta mil como se dice tontamente o macabramente, el hecho de no saber es la exigencia de una respuesta.
Otros de los argumentos que más se repiten para desestimar la cifra de treinta mil desaparecidos es hacer referencia a las conclusiones de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), expuestas en el libro Nunca Más. Allí se denuncia el conocimiento de 8.961 casos de desaparecidos. Sin embargo, remitir a ese dato como “oficial” es un acto más de negacionismo, por diversas razones. Cómo te conté en esta edición sobre el Juicio a las Juntas en 1985, el Decreto N° 187/1983 que creaba la CONADEP establecía que el plazo para presentar el informe final de la represión era “a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución”. Con lo cual, los casos presentados ante la CONADEP y que figuran en el Nunca Más son únicamente los denunciados en los primeros meses de 1984 (es más, posteriormente se siguieron registrando nuevas denuncias). Muchísimas personas decidieron no denunciar los casos por diversas razones: especialmente porque el temor a un nuevo golpe de Estado por parte de los militares era muy extendido y tenía fundamentos en esos primeros momentos democráticos. Por lo tanto, la cifra de la CONADEP no es la cifra oficial y definitiva, por el contrario, es el piso de la discusión.
Es curiosa la capacidad de lectura selectiva de quienes remiten a la CONADEP como fuente de autoridad. El propio Nunca Más informa que la existencia de 8.961 desaparecidos es una primera nómina y una lista abierta, ya que: “Fue confeccionada sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión [...]. Sabemos también que muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer la víctima de familiares, por preferir éstos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos [...]. Finalmente, debe reiterarse que la nómina completa de las personas desaparecidas y la suerte por ellas corrida, sólo puede ser cabalmente informada por los autores de tales desapariciones.” Por lo tanto, poner en tela de juicio los números del Nunca Más no es contrariar a la CONADEP sino, al contrario, respetar el sentido original de esta investigación.

En todo esto, hay una fija que nunca falla: cuando alguien busca refutar la cifra de 30.000 desaparecidxs, lo hace recurriendo a un número menor, de entre ocho y nueve mil. Cifras que hoy en día, como vimos, se encuentran superadas. Nunca lo hacen superando la cifra o, cómo vamos a ver a continuación, recurriendo a otras investigaciones que arrojaron números superiores a los 20.000 casos. Por lo tanto, cuando te dicen que fueron ocho mil, no hay una preocupación por reconstruir los verdaderos números de los años más trágicos de nuestra historia como país, sino un claro interés en desprestigiar la lucha de los Derechos Humanos. Es más, incluso hoy desde la derecha se pone en discusión la cifra de la CONADEP. López Murphy habló de 7500 desaparecidos y Reato de 7300. Desde ya, una obviedad: ponerse a contar números busca perder de vista que, detrás de la aritmética, hubo vidas humanas destruidas por la dictadura. Hablar de números es una manera de esquivar hablar de la escala del terror de aquellos años.
Otro argumento que se repitió mucho en Twitter es señalar que “no fueron 30 mil ni fueron inocentes”. Por lo menos, acá se hace más claro la relación entre discutir el número de desaparecidos y la adscripción a alguna forma de la teoría de los dos demonios, cuando no la justificación del Terrorismo de Estado. Desde ya, señalar una obviedad no tan obvia para los dinosaurios: si existieron miembros de agrupaciones armadas que cometieron crímenes, merecían un juicio justo. Justamente fue lo que tuvieron los militares con el regreso de la democracia. A la vez, es un error sustancial comparar la violencia revolucionaria con la represión desatada desde el propio Estado nacional: es el Estado el que tiene que asegurar las libertades y garantías constitucionales, y no dedicarse a sembrar el terror en la población. Pero especialmente es necesario insistir en que el golpe de Estado de marzo de 1976 no se hizo para “eliminar la subversión”, como se autojustificaban los militares, sino con objetivos mucho más pretenciosos.
Por eso, te vuelvo a señalar algo que ya escribí el año pasado en el especial del 24 de marzo. Los militares llegaron al poder a partir de construir consenso en la población civil de que era necesario exterminar a la amenaza subversiva y recuperar el orden interno. Las Fuerzas Armadas, en realidad, se hicieron con el poder con objetivos más ambiciosos: exterminar, silenciar y disciplinar cualquier tipo de disidencia, perpetuar el poder político militar en el armado institucional de la República y cambiar las bases socioeconómicas del país, en una acción coordinada en todo el Cono Sur a partir del Plan Cóndor. En esto resulta especialmente relevante resaltar que las organizaciones armadas ya se encontraban desarticuladas y derrotadas militarmente en los meses previos a partir de la represión ilegal de la Triple A (la Alianza Anticomunista Argentina) y de las acciones militares realizadas por el propio ejército, como el Operativo Independencia de 1975. Así lo expresaban los propios militares en un informe de enero de 1976 redactado por el Comando General del Ejército sobre el fracaso del ERP de tomar Batallón Depósito de Arsenales 601 de Monte Chingolo:
"El ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento, demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captación de voluntades populares. La derrota del oponente reveló graves falencias organizativas y operativas que muestran escasa capacidad militar y sí gran peligrosidad en delincuencia mayor, es decir, el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destrucción de la propiedad. El episodio de Monte Chingolo indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender el plano militar. Su actividad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad." (Clarín, 31/1/1976).
Otra expresión del negacionismo radica en señalar que el número de desaparecidxs se acrecentó artificialmente para que más personas pudieran cobrar un subsidio. “30000 chorros que cobran subsidios”, me escribió alguien en Twitter. Es curioso nuevamente cómo los que dicen que no fueron 30.000 porque no hay “listas”, repiten que existen 30.000 subsidios cuando no hay ningún registro que lo atestigüé. Pero ni siquiera es para pensarlo de esa manera. Están, sin ir más lejos, llevando el argumento de “se embarazan para cobrar un plan” a la discusión política sobre la última dictadura. Cómo si las víctimas del terrorismo de Estado hayan elegido ese destino. Un argumento penoso, que evita hablar de la tragedia de aquellos años y omite que el papel del Estado es pagar por los daños que ocasionó.
Por último, es habitual que desde estos sectores compartan el video de Luis Labraña, un ex militante de Montoneros, contando en el programa televisivo Intratables que la cifra de 30.000 desaparecidxs la había inventado él durante su exilio en Europa para pedir dinero para las madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál es, para Labraña, el verdadero número? 8.000. Nuevamente reaparece la falacia. Sobre Labraña, ningún referente de Madres o de otra agrupación de derechos humanos recuerda una presencia importante suya en los organismos. Resulta revelador cómo se construye la historia para quienes repiten el argumento de que Labraña inventó el número: basta con que un actor de los hechos aparezca cuarenta años después con una afirmación mediática para que eso sea tomado como “la” verdad. Pasa por alto cualquier metodología de historia oral. Lamento avisarles que la ciencia histórica no funciona de esa manera, y que las reconstrucciones se hacen entrecruzando diferentes tipos de fuentes históricas y realizando análisis más profundos.
¿Por qué son 30.000 desaparecidxs?
Recapitulando, no se puede llegar a una cifra exacta sobre la cantidad de desaparecidxs por las propias características de la represión ilegal, a la vez que la tragedia de los años de la última dictadura no cabe en un número. De esta forma llegamos a una conclusión obvia, pero que a muchos les cuesta entender: que la cifra redonda de 30.000 desaparecidxs no es exacta sino un número simbólico. Desde ya, puede ser un número mayor o menor (y no, como dijo un usuario de Twitter, que cuando llegaron al número de 30.000 “dejaron de contar”). Hablar de 30.000 desaparecidxs es una bandera. Una lucha. Por eso, negar los 30.000 es atacar el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Ahora bien, eso no significa que el número de 30.000 haya sido el invento de un iluminado. Hay muchos factores, estudios y reconstrucciones históricas que nos permiten acercarnos a esa cifra. Tampoco 30.000 es la cifra más inflada, sino una estimación moderada. Vamos a ver por qué. Una de las mejores explicaciones de esto la otorgó Eduardo Luis Duhalde (no el expresidente; sino el abogado, historiador y militante de derechos humanos, quien fue Secretario de Derechos Humanos desde 2003 hasta su fallecimiento en 2012) en una carta pública dirigida en el año 2009 a Graciela Fernández Meijide, quien en ese entonces había salido a negar la cifra de los 30.000. Repasemos y profundicemos estos argumentos.
Las estimaciones se hicieron de diferentes maneras. Por un lado, se tomó en cuenta el número proporcional de Habeas Corpus presentados a lo largo y ancho del país. Otro de los datos centrales para comprender la magnitud del horror surge del análisis de la cantidad de centros de detención y exterminio, el espacio (m2) que poseía cada uno, y los testimonios de los sobrevivientes sobre la cantidad de personas que se encontraban secuestradas en estos sitios. La CONADEP señaló la existencia de 360 centros clandestinos de detención, pero estudios posteriores han identificado alrededor de 800 lugares donde se desarrolló el terrorismo de Estado, que hoy funcionan como sitios de memoria. Con ese dato, rápidamente uno llega a la conclusión de que los números de los negacionistas dan cifras ridículamente bajas de detenidxs por cada centro. Para dar un ejemplo práctico: si tomamos la cifra de 8.000 desaparedixs, que pasaron por 800 centros significa que por cada centro hubo 10 personas… ¡Esto calculando que detuvieron a todxs el mismo día! Solo en la ESMA hubo más de 5.000 detenidxs, en Campo de Mayo se estima que la cifra de detenidxs también se acerca a 5.000, La Perla en Córdoba más de 2.000, en el Club Atlético más de 1.500… Entre los cuatro centros más importantes ya llegamos a la cifra alrededor de 14.000. Eso sin contar el resto de los sitios de detención. En este sentido, otro dato importante a tener en cuenta es la cantidad de militares involucrados en la represión ilegal: más de 150.000 hombres.

Cómo te señale, se sabe por testimonios de sobrevivientes que la cifras de los centros de detención era mucho mayor a lo documentado inicialmente por la CONADEP. En este sentido, recomiendo mucho el libro Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina de Pilar Calveiro. La propia autora estuvo desaparecida, y su obra es un testimonio y reconstrucción de lo ocurrido en esos lugares. Calveiro también señala la verdadera significancia de discutir el número de desaparecidxs como una manera de correr el eje de la discusión: Diez, veinte, treinta mil torturados, muertos, desaparecidos... En estos rangos las cifras dejan de tener una significación humana. En medio de los grandes volúmenes los hombres se transforman en números constitutivos de una cantidad, es entonces cuando se pierde la noción de que se está hablando de individuos. La misma masificación del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de registro. Como lo señala Todorov, "un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información" (pp. 29-30).
Sin embargo, no solamente los organismos de Derechos Humanos e historiadorxs llegaron a estas conclusiones sobre la magnitud de la represión, sino que los propios militares hicieron estimaciones similares. En el año 2006 a partir de la desclasificación de documentos del Departamento de Estado estadounidense, se conoció que el Batallón 601 de Inteligencia había “computado 22.000 entre muertos y desaparecidos”, entre ¡1975 y julio de 1978! El dato surge de un cable secreto que envió Enrique Arancibia Clavel -agente de la Dirección de Inteligencia chilena que cumplía sus tareas en Buenos Aires- a sus superiores en Santiago de Chile. En su momento, la nota e investigación la publicó Hugo Alconada Mon, hoy uno de los periodistas estrellas de La Nación. Acá comparto un fragmento de la fuente donde se puede ver la información.

El documento desclasificado no es el único testimonio en este sentido. Hay estimaciones militares que incluso hablaron de una cifra que superaría los 40.000 casos, como señaló en su momento Estela de Carlotto. Un dato similar le había revelado el represor Ramón Camps a Jacobo Timerman, periodista secuestrado durante la última dictadura. Timerman reconstruyó, cuando recuperó la libertad, el siguiente diálogo que tuvo con Camps:
Camps: Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones.
Timerman: ¿Qué quiere decir todos?
Camps: Todos, unos 20.000. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres.
Para finalizar, una aclaración importante: la cifra de desaparecidxs no equivale a muertos. Por un lado, por el estatus claramente diferente al de una persona fallecida, de un desaparecido se desconoce su destino. Pero también porque bajo la nomenclatura de desaparecidos se incluye a todas personas que estuvieron detenidas y secuestradas de forma ilegal y clandestina, sin saber su ubicación, en el período en cuestión (que no se limita a los años de la dictadura sino a la represión ilegal previa de los años setenta, como la ejecutada por la Triple A).
Todo lo que escribí en esta entrega no es información nueva ni, particularmente, original. Sin embargo, es necesario repetirlo todos los años ante el avance de las mentiras y el negacionismo. Hoy 24 de marzo, cuando recibas este correo, seguramente haya una campaña con hashtag en las redes sociales señalando que “No fueron 30.000”. Posiblemente ataquen esta misma publicación, a pesar de que seguramente no se van a gastar en leerla. Sin embargo, es notorio que ya no pueden negar el terror de esos años. La lucha de los movimientos de derechos humanos logró sacar a la luz los horrores y atrocidades cometidos durante la última dictadura. Lxs negacionistas ya no pueden negar, valga la redundancia, los horrores de la dictadura de forma directa. Por eso lo hacen desde diferentes matices, como reflotando ideas propias de la teoría de los dos demonios y relativizando el número de desaparecidxs. A todxs ellxs le decimos, una vez más, son 30.000. Presentes, ahora y siempre.
Bonus track 1: en estas semanas Siglo XXI publicó un nuevo libro sobre la última dictadura: Historia de la última dictadura militar argentina, 1976-1983 de Gabriela Águila, doctora en Historia especialista en historia reciente argentina. El libro busca ser una síntesis actualizada para aproximarse y repensar los años más trágicos de la Argentina. Seguramente se convierta, con los años, en bibliografía obligatoria sobre el tema.
Bonus track 2: Marina Franco, una de las mayores especialistas desde la historia en estas temáticas, armó este dossier para la AsAIH (Asociación Argentina de Investigadores en Historia) de materiales, sitios y recursos sobre la última dictadura y los años setenta.
Acá terminamos una nueva edición del newsletter. Posiblemente, por agenda, esta entrega especial del 24 de marzo reemplace a la que corresponde al próximo sábado de abril. Igualmente sobre Malvinas podés (re)leer el próximo domingo 2 de abril la entrega especial del año pasado, que incluyó una entrevista al historiador Federico Lorenz.
Como siempre te suelo recordar, hay diferentes maneras en las que podés ayudar a que continúe con Una Buena Historia. Una es aportando económicamente: a través de este link de la app cafecito (si estás en Argentina, son simples contribuciones desde 100 pesitos) o desde PayPal (desde el exterior). También me ayudas mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quién creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes. Recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.
Nos encontramos hoy en todas las plazas del país para decir, nuevamente, NUNCA MÁS.
Abrazo grande!
Santiago