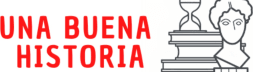Decodificar la pandemia
Entre murciélagos, ratas, pulgas y humanos: ¿está la historia predestinada o todo depende del azar?
Hola, ¿cómo va?
Yo acá, terminando este (extraño) año. Entre los cierres de notas y cumplir con otros deadlines, cometí el mayor de los pecados: todavía no arranqué a ver el documental Get Back de Peter Jackson sobre Los Beatles. Este fin de semana prometo ponerme al día. Igual, ya me lo spoilearon: al final la banda se separa. Espero que hayas tenido más tiempo que yo y ya lo estés disfrutando. Y si no te gustan esos cuatro cabelludos locos de Liverpool, estamos en problemas. Como dijo una vez Charly García, “si alguien me dice que no le gustan tanto Los Beatles, ya no confío tanto en él”.
Igual no todo es queja, ya que el jueves de la semana pasada tuve el honor de ir al Monumental a contemplar al River de Marcelo Gallardo dar una clase magistral de fútbol y salir campeón… una vez más. Más allá del motivo futbolístico, fue trascendental para mí por otras razones: volví a ir a una cancha, encima llena, después de ese marzo del 2020 donde todo parece haber cambiado. En los peores momentos de la pandemia, yo pensaba ¿en qué momento podríamos sentir que esto quedó atrás y volvimos a la “normalidad”? Una de mis respuestas era justamente esa, cuando vayamos a una cancha de fútbol al tope de su capacidad (un parámetro muy argentino y personal, sin dudas). El hecho ya se cumplió, para mí y muchxs otrxs. Sin embargo la pandemia no terminó, ni mucho menos. La circulación de la nueva variante Ómicron pone en vilo nuevamente al mundo, hizo caer las bolsas a nivel mundial y volvió a obligar a las autoridades de diferentes países a imponer restricciones, obligaciones y cancelaciones. En medio de esta especie de loop pandémico en el que nos sentimos inmersos, hoy te propongo poder pensar la historia desde la pandemia, y la pandemia desde la historia.
(Podés abrir este correo en el navegador)
Fortuita predestinación
Mucho se ha discutido sobre cómo surgió el virus: una zoonosis transmitida desde un murciélago (o un pangolín) a humanos, una creación humana para usar como arma biológica, un escape de un laboratorio chino, un complot del “nuevo orden mundial”… Claramente son temas que escapan al alcance de mis conocimientos y formación. Por eso, yo suelo buscar informarme sobre estas cuestiones científicas con el newsletter “Que la ciencia te acompañe” de Agostina Mileo (también conocida como “La Barbie Científica”), que te recomiendo fuertemente que leas y te suscribas. Recuerdo que, en una de sus entregas a mediados de este año, contaba que se había presentado una carta de científicos que pedían continuar discutiendo el origen de la pandemia y que el mismo Joe Biden reclamaba por una investigación sobre el tema. No me voy a extender en esto (sugiero leer otro de sus envíos donde rescata información que aportaría evidencia a la teoría del origen natural del Covid-19), pero me atrevo a decir que la discusión sobre el origen del actual coronavirus será un tema que volverá a aparecer recurrentemente. Por eso, quería escribirte sobre qué puede aportar la historia sobre este debate.
Cuando en marzo del 2020 el tema del coronavirus se instaló definitivamente en la agenda pública y en nuestras vidas, empezó a circular todo tipo de información que buscaba explicar la pandemia: expertos dando sus opiniones especializadas en los medios de comunicación, los opinólogos de siempre dando sus opiniones no especializadas en los medios de comunicación, papers científicos, fakes news, teorías conspirativas, y los siempre ingeniosos memes. Entre todo esto, recuerdo (y, como buen historiador, guardé) especialmente dos: no porque logren explicar efectivamente la actual pandemia, sino porque se ubican en extremos antagónicos. Por un lado, circuló una imagen que aseguraba que cada 100 años se desataba una nueva epidemia mortal.
Rápidamente aparecieron notas (como está) en los principales portales que retomaban la imagen y aclaraban que era una noticia falsa sin información verídica. Por el otro lado, también me crucé con el siguiente meme, que retoma la idea del efecto dominó:
Las explicaciones no podrían diferir más. Por un lado, la predestinación absoluta de una pandemia que ya estaba escrita de antemano y era controlada según los intereses por el “nuevo orden mundial”. Por el otro, el hecho aparentemente más intrascendente, lejano y anecdótico de nuestras vidas como puede ser el almuerzo de una persona en el medio de China puede desatar –vía efecto mariposa al extremo- una crisis económica y social a escala planetaria. Se podría pensar que dichas explicaciones no merecen el mayor análisis, pero en épocas donde se privilegia el consumo de información inmediato por sobre lo escrito, donde los memes y las fake news se convirtieron en parte de nuestras vidas cotidianas, discernir sobre estas teorías puede servir como puntapié inicial para comprender fenómenos sociales.
Entre bacterias y virus
Como aclaré previamente, la noticia de que cada 100 años se desencadena una pandemia es falsa. Desde ya, existieron otras pandemias en el último siglo (este miércoles 1 de diciembre, sin ir más lejos, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida) y hay información incorrecta sobre otras. Para arrancar, la peste bubónica no data de 1720 sino que es más antigua. Más allá de que se reiteró en diversas oportunidades en diferentes lugares, el caso emblemático de esta enfermedad fue la llamada “peste negra”, que se desarrolló entre 1347 y 1349, disminuyendo en un tercio la población europea de ese entonces. Lo que realmente sucedió en 1720 no fue una pandemia estrictamente sino la Gran Peste de Marsella, la última aparición registrada de la peste bubónica en Francia. La enfermedad actualmente es endémica en Mongolia, y con la detección temprana y los antibióticos correspondientes (ausentes en el mundo preindustrial) el pronóstico es alentador. Tampoco la pandemia del cólera se inició en 1820 sino tres años antes y tuvo diferentes oleadas epidémicas a lo largo de la historia. Por último, la gripe española no data de 1920 sino que se cree que se originó en los dos o tres años previos a esa fecha entre soldados de los Estados Unidos, quienes luego la trasladaron rápidamente por Europa, continente atravesado por los años finales de la Primera Guerra Mundial, donde la pandemia se cobró millones de vidas.

Igualmente, es interesante detenernos en un punto: efectivamente, en las sociedades precapitalistas las epidemias eran frecuentes, y eso solía responder a condicionantes estructurantes. La reiteración secular (por las dudas aclaro: no, no eran cada exactamente 100 años) de las crisis no se debían a la realización de extrañas profecías místicas sino que hay que buscar la explicación de las mismas en la estructura socioeconómica de estas sociedades. En este sentido, las epidemias en las sociedades pre capitalistas no solían ser la causa de las crisis económicas sino más bien sus consecuencias y/o sus manifestaciones.
Te explico como se solían dar estos procesos cíclicos. Las sociedades previas a la Revolución Industrial eran predominantemente agrarias, por lo que la supervivencia dependía la suerte de las cosechas. Al no existir profundas innovaciones técnicas en el campo, los crecimientos de la economía se lograban en base a un aumento extensivo de la producción (es decir, cultivando cada vez mayor cantidad de tierras). Como no aumentaba la productividad (no se lograba producir más en los terrenos ya cultivados), la expansión económica iba a estar limitada por las fronteras mismas de las tierras de cultivo disponible. Cuando se llegaba a ese límite, las sociedades se encontraban con la fuerte contradicción de que la población había aumentado en las décadas anteriores (gracias al aumento de la producción de alimentos por poner en producción cada vez más terrenos) pero en ese momento, al no existir nuevas tierras que conquistar, no contaban con los productos necesarios para alimentar a todas las personas. En otras palabras: la falta de nuevas tierras para los campesinos y la baja productividad de la economía derivaban en una caída de producción de los alimentos y por ende, una crisis de subsistencia en la población. Al escasear el alimento, era común que bajen las defensas de las personas contra las enfermedades y a la vez que empiecen a aumentar las muertes. Como si fuera poco, era común que estas situaciones sean acompañadas por guerras entre diferentes estados y revueltas campesinas, lo que empeoraba el panorama social. Estos eran los contextos donde se lograban propagar más fácilmente enfermedades como la peste bubónica.
Esta explicación de las crisis (hoy en día se suelen denominar malthusianas) no eran desconocidas para sus contemporáneos. En 1630, el Cardenal de Milán, Federico Borromeo, trataba de descifrar en sus anotaciones personales las causas de la peste que azotaba la ciudad (peste que se cobró miles de vidas en Milán, incluyendo la del Cardenal). Para Borromeo, las causas de la peste había que buscarlas en “la carestía que precedió al morbo en gran parte fue causa de la peste misma, como si el progresivo deterioro físico que siguió luego de la carestía dejase los cuerpos de los hombres debilitados, por cuanto sus fuerzas habían sido destruidas, y casi desangrados, y también porque los ánimos estaban consternados y afligidos y casi reducidos a la desesperación…” Esta carestía había sido causada, según el Cardenal, por “la esterilidad de la tierra”. En este ejemplo, aparecen muchos de los componentes de las clásicas crisis del mundo preindustrial: improductividad de la tierra, malas cosechas, hambre, mala alimentación, enfermedades y muerte.
Por el lado de la Gripe Española, podemos marcar que la reorientación de los recursos (tantos materiales como humanos) hacia las necesidades de la Primera Guerra Mundial contribuyó a una enorme recesión económica. A esto se le suma la situación de hacinamiento en las trincheras. Fueron estas las condiciones que sin dudas posibilitó la rápida propagación del virus. Las oleadas de gripe causadas por subtipos del virus influenza A (H1N1) se repitieron en reiteradas ocasiones -como en el recordado año 2009- pero sin volver a desembocar en los numerosos estrepitosos de la gripe española (más de 40 millones de muertos).
La situación en la actualidad es diferente. A partir de la Revolución Industrial, la producción de bienes (incluido los alimentos) aumentó exponencialmente, logrando dar respuesta al incremento (también exponencial) de la población. El hambre en el mundo hoy no es causada por la escasez de tierras ni por la falta de productividad de las mismas, sino por las desigualdades distributivas intrínsecas del capitalismo. Tampoco estamos pagando los esfuerzos bélicos de ninguna Guerra Mundial. Pareciera, que la actual pandemia, surgió de un “repollo”... o de una “sopa de murciélagos”. ¿Será entonces como el meme del dominó? ¿La cena de un chino puede provocar, cuál efecto mariposa masivo e incontrolable, una pandemia con terribles consecuencias sociales y económicas? ¿Y si Karl Marx estaba equivocado, y el motor de la historia no es la lucha de clases sino los gustos culinarios orientales?
Sortear el efecto dominó
Si bien, como vimos, la actual pandemia no responde al mismo patrón de las “crisis cada 100 años”, no por eso debemos dejar de buscar causas “estructurales”. Me atrevo a aventurar que, dentro de varias décadas, los historiadores discutirán si la crisis económica que estamos atravesando a nivel mundial fue causada por el Coronavirus o, por el contrario, hace años venimos arrastrando problemas económicos y esto solamente fue la gota que rebalsó el vaso (o la sopa, mejor dicho). ¿Si sacamos la lupa de la coyuntura inmediata pueden aparecer factores, causas y explicaciones de la actual crisis?
Como diversos investigadores advirtieron, la actual pandemia hunde sus raíces en la crisis ambiental contemporánea. El avance de la deforestación y la destrucción de los ecosistemas de diversas especies expulsan animales de sus hábitats naturales y los acercan al contacto con humanos. Nuevas enfermedades transmitidas de animales salvajes a humanos quedan, de esta manera, a un solo paso de distancia. Un informe presentado el año pasado en la ONU “atribuye la creciente tendencia de las zoonosis en poblaciones humanas a la degradación del entorno natural ya sea mediante la explotación de la tierra o de la vida silvestre, la extracción de recursos, el cambio climático y otras formas de presión a la naturaleza” y advierte “que a menos que los gobiernos tomen medidas urgentes para prevenir nuevas zoonosis en las personas, la humanidad sufrirá nuevas pandemias como la actual”.
A la vez, se podría haber contado desde el principio con un mayor adelanto en la carrera para encontrar las vacunas. Como ilustra esta nota del año pasado, las investigaciones que estaban desarrollando vacunas para los coronavirus y enfermedades emparentadas (como el SARS o el MERS) fueran frenadas por la falta de financiación e interés de los laboratorios y entidades de salud. La lógica mercantil y capitalista de la industria farmacológica primó por sobre la necesidad de prevenir este tipo de enfermedades. El libre desarrollo de la ciencia es una necesidad sustancial para prevenir nuevas pandemias.
Una de las cuestiones que también se puso en prueba en esta crisis no es el rendimiento productivo de las tierras -como sucedía en el mundo preindustrial- sino la respuesta de los sistemas de salud. Luego de décadas de avance neoliberal a nivel mundial que paulatinamente fue desmantelado diversos sistemas sanitarios públicos y convirtiendo a la salud humana en una mercancía más, en estos últimos dos años vimos cómo esa lógica entró en crisis. Las reglas del libre mercado resultaron insuficientes e inoperantes para dar respuesta a las demandas que presentó la actual pandemia. La tan denostada intervención del Estado en la salud (y en la economía) fue llamada al auxilio por esta situación. Por otro lado, la rápida expansión del virus más allá de las fronteras nacionales se da en el auge de la globalización. En pocos meses, el movimiento de personas por el mundo permitió que el virus llegue a cada rincón del planeta. Sin embargo, la pandemia también demuestra los límites de la globalización: las respuestas coordinadas a nivel mundial (como la necesidad de vacunar a los países más necesitados) dejaron mucho que desear, mientras que cada Estado-nación tomó diferentes medidas que marcaron los diferentes destinos de cada comunidad.
No es cuestión de negar las causas imprevistas y los giros azarosos de la historia, sino buscar los procesos estructurales que quedan a la vista en las coyunturas de crisis como la que estamos viviendo. Mientras que el futuro a mediano plazo se presenta como enigmático, va quedando cada vez más en claro que el 2020 (¿junto al 2021? Para mi fue un largo gran año) se consolida como esos años decisivos que sirven como corte para las periodizaciones históricas (como por ejemplo, 1789, 1815, 1914, 1930, 1945, 1989, etc.). Esta crisis no estaba predestinada, pero tampoco surgió de la nada. Al destapar la olla que contiene la sopa de Wuhan, podemos entrever muchos de los elementos que condicionan nuestra vida contemporánea bajo el capitalismo.
Entonces, a grandes rasgos, más allá de esta pandemia, ¿en qué quedamos? ¿Se da la predestinación en la historia o todo termina dependiendo del azar? Bueno, podríamos decir, ninguna de las dos. A mí me gusta mucho esta cita muy famosa de Karl Marx, en los párrafos iniciales de su magnífico libro “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”:
Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado.
Es decir, las personas tienen efectivamente la posibilidad de escribir sus propios caminos, pero estarán condicionados por circunstancias objetivas que a la vez dependen de procesos históricos. También lo resume adecuadamente un medievalista argentino, Carlos Astarita, en una genial frase (recomiendo leerla un par de veces para terminar de comprenderla, ya que casi es un trabalenguas):
“La historia es el campo de la más estricta necesidad y de la más aleatoria contingencia. Es la negación del indeterminismo irracional y de la determinación teleológica”.
Popurrí
Indiana Jones es argentino
Imposible no hacer click en una nota que arranca diciendo “Indiana Jones es argentino”. Ya tenemos al papa, a una reina, al balón de oro y ahora también al arqueólogo más rockstar de la historia del cine. Argentina, MI país. En fin, más allá de la humorada, la noticia es interesante: cuenta la labor que Néstor Zubeldía, antropólogo que se dedica a la arqueología urbana, está desarrollando en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Ya encontró más de ¡2.000 objetos!, entre ellos, restos de cerámica hispanoindígena, mayólica española, trozos de pipas de caolín, cuchillo, balas, escudos de bronce de 1811, objetos de construcción, clavos y tejas. Cada uno de estos elementos fueron revelando información sobre las costumbres y formas de vida en esa época. Parte de los objetos se están exhibiendo al público desde fines de octubre (la entrada es gratuita). Un buen momento para que vayas a conocer uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y a un muy bien cuidado museo histórico.

El genocidio todavía está ocurriendo
Este año me enteré que la fecha del Black Friday (día de descuentos) es siempre el viernes que sigue al jueves de Acción de Gracias yanqui (último jueves de noviembre). Lo otro que conocí leyendo el bello newsletter Diez palabras de Marcela Basch, posiblemente más interesante, es una contrahistoria de ese famoso día estadounidense que funciona como un mito fundacional de la nación en cuestión. La historia oficial cuenta que cuando los colonos puritanos ingleses (diferenciados con la Iglesia Anglicana, religión oficial en Inglaterra) llegaron a Norteamérica en el barco Mayflower en 1620 recibieron ayuda para sobrevivir de los habitantes aborígenes (los pokanoket o wampanoag) de esas tierras. Cuando se cumplió un año del arribo, celebraron una fiesta juntos a partir de la cosecha que habían logrado.
Bueno, parece que no fue tan así y que en realidad años después los colonos llenaron de balas a los nativos y les robaron las tierras. En 1637, luego de una masacre de 700 indios, el gobernador William Bradford convocó a un día de acción de gracias para celebrar la victoria. No te sorprende ni un poquito, ¿no? Lo cuenta este video del 2017, que está muy bien logrado y además establece relaciones con conflictos actuales (la parte mala es que solo está en inglés, pero se deja entender bien). Igual, los especiales de Thanksgiving de Friends eran excelentes capítulos. Nadie me preguntó pero lo quería decir.
Entran a un bar Ian Kershaw, la Enana Feudale y Carlitos Tévez…
Esta anécdota es increíble. Muchos conocerán a Marcela Feudale como locutora, pero también es Licenciada en Historia. En esta conversación que sostuvo con Tomás Rebord en el programa “El Método” cuenta que cursaba a las ocho de la mañana la carrera, luego de haber estado cada noche anterior trabajando en Videomatch. Hermoso lo que es la pasión por la historia.
En fin, vamos a la anécdota: Feudale lanzó hace varios años su propio programa de historia en Radio Palermo, donde entrevistó a consagrados historiadores como Paul Preston (especialista en Guerra Civil Española) e Ian Kershaw. A este último ya te lo había mencionado en la edición donde discutimos sobre la objetividad y la subjetividad en la historia: es un prestigioso historiador británico especializado en el nazismo y que escribió, por ejemplo, una monumental biografía de Adolf Hitler (considerada por muchxs como el mejor retrato del dictador). Cuestión, cuando Marcela le escribió un email pidiéndole su colaboración en su programa de radio, Kershaw aceptó pero a cambio le pidió un favor: que le consiguiera un autógrafo de Carlos Tévez (en ese momento estaba brillando en el Manchester United) ya que sus hijos eran fanáticos del Apache. El crossover más inesperado.
Back to the U.R.S.S.
Ya que se puso de moda decirle “comunista” a absolutamente cualquier cosa que haga sombra, te comparto dos libros recientes sobre la Unión Soviética, así evitas caer en este error. El primero se llama “El siglo soviético. Arqueología de un mundo perdido”, escrito por el historiador alemán Karl Schlögel y presentada su edición en español hace pocas semanas. La idea del libro es realizar una “arqueología” del mundo soviético, recorriendo los lugares y elementos comunes de los habitantes de la URSS. Esperamos verlo pronto en las librerías, mientras, podés leer esta reseña del libro.
El segundo libro tiene un título efectivamente cautivador: “Quien no extraña al comunismo no tiene corazón. De la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin”. Fue escrito por Martín Baña, Doctor en Historia y titular de la cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Las primeras páginas se pueden leer acá, como adelanto. Te dejo estos párrafos que me gustaron mucho de la introducción, para que también puedas ver de qué se trata el libro:
“Quien no extraña el comunismo no tiene corazón” es un juego de palabras compuesto con la famosa frase de Putin que intenta sintetizar el objetivo al que apunta este libro: contar una historia que permita pensar y unir las piezas del rompecabezas que explican tanto la disolución de la Unión Soviética como la Rusia actual, animados por la convicción de que los relatos históricos deben ser divulgados y circular por todos los espacios del tejido social y no solo en revistas académicas o aulas universitarias. [...] Con “extrañar el comunismo” apuntamos también a rescatar otra dimensión que involucra el fin de la URSS: la de repensar los proyectos emancipatorios. Para muchas personas en el mundo, la Unión Soviética encarnó una idea de futuro promisorio. Hoy no existe más y para muchos es la prueba irrefutable de la inviabilidad de cualquier proyecto emancipatorio. Sin embargo, creemos que revisar este capítulo de su historia nos puede ayudar a comprender los errores del pasado y a librarnos de sus lastres en el presente para poder imaginar proyectos liberadores en el futuro. “Extrañar el comunismo” debe leerse también como “seguir imaginando un mundo mejor” y no como una repetición –ni deseable ni posible– del pasado. Los cambios se dan con las masas en las calles. Los libros de historia pueden servir para hacernos comprender algunas cuestiones y moldear nuestras identidades pero de por sí no realizan ningún cambio. En un contexto de confusión social que es testigo de una impugnación de los proyectos emancipatorios y del resurgimiento de nuevas fuerzas conservadoras, este libro recupera un entramado histórico que aspira a colaborar en la comprensión de esa experiencia del pasado para estimular la capacidad de actuar en el espacio público del presente. De nosotros sigue dependiendo.
Ya que estamos en tema, cerramos con este increíble video ¿Te acordás cuando te escribí sobre la rosca en la ONU en plena Guerra Fría? Esto va en sintonía: Leonid Brézhnev, quien fue el líder de la Unión Soviética luego de Nikita Jrushchov (el que te conté que se sacó el zapato para hacer un poquito de bardo en el medio de la sesión), compartiendo un brindis con Richard Nixon, presidente de Estados Unidos de América. Fíjate en qué momento empieza a tomar de la copa. Parece una escena sacada de una película de espías.

Hasta acá llegamos hoy, con esta entrega plagada de referencias culturales: arranque por River Plate y Los Beatles, pase por Star Wars, Indiana Jones e incluso por Friends. Estrategia catch all, alguna te tuvo que interpelar. La próxima entrega será el sábado 18 de diciembre y tendrá un tema obligado que ya te adelante: los veinte años de aquel diciembre del 2001.
Espero que hayas disfrutado de este correo. Si te gustó, recuerda que me haces un gran favor si lo compartís en redes o si se lo recomendás a algunx conocidx.
También, como siempre, me podés responder a este correo para que me cuentes qué te pareció o para seguir comentando lo que vos quieras.
Abrazo,
Santiago