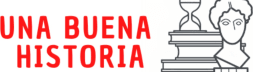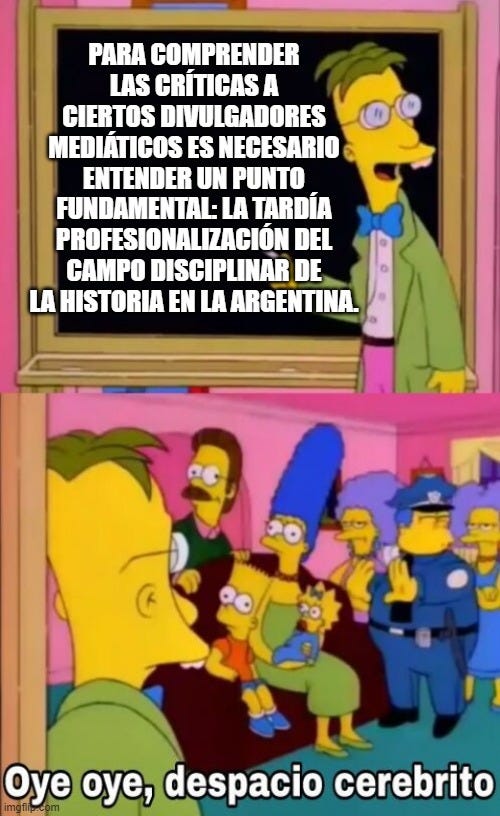Una historia sobre la divulgación histórica
¿Cómo se llevan lxs historiadorxs con los grandes públicos?
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenidx a una nueva entrega de “Una Buena Historia”.
Se va terminando este atípico año y con él muchas de las atípicas cosas que lo caracterizaron. Uno de los sucesos que finalizó la semana pasada fue el calendario electoral: dejamos atrás unas de las elecciones más raras y bizarras de los últimos tiempos (entre sus spots, sus candidatxs, sus debates, sus renuncias, sus cartas, que si hay que chupar el sobre o no para cerrarlo, etc.). Sin comicios en el horizonte también dejaremos de oír por un tiempo promesas de campaña. Eso me hace acordar a algo: a lo largo de las entregas de este newsletter, te fui prometiendo temas de los que iba a escribir. Como todavía no cumplí con ninguno de esos envíos pendientes, para que no se acumulen demasiado, hoy empiezo a hacer valer mi palabra.
Arranquemos por el principio: en el envío inaugural de “Una Buena Historia” te dije que algún día iba a escribir acerca de los debates sobre la llamada “divulgación histórica”. Sin ir más lejos, este newsletter se podría considerar como un producto que busca llevar la historia a públicos más amplios. Desde que me metí “oficialmente” en el mundo de la historia, como estudiante, una de las preguntas que más me hicieron (y todavía me hacen) las personas es “che, ¿y qué onda con Felipe Pigna?” (desde ya, tiene muchas variables su formulación, como por ejemplo: ¿a vos te gusta Felipe Pigna? ¿por qué lo odian (sic) a Felipe Pigna? ¿es bueno Felipe Pigna?, etc.). Con el tiempo, fui comprendiendo cosas que me ayudaron a dar una respuesta adecuada a esa pregunta. El problema es que dicha respuesta no entra en una oración y, como buen historiador, me obliga a historizar el problema de la divulgación en nuestra disciplina. Así que acá vamos: en esta entrega de “Una Buena Historia”, un newsletter de divulgación histórica, voy a hacerte un rápido recorrido histórico del problema de la divulgación histórica en el país. Pablito clavó un clavito.
(Recordá que también podés leer el email en el navegador)
Historizando la divulgación
Una de las principales razones por las cuales estudié historia es por creer que no se puede entender ningún problema del presente sin historizarlo, sin comprender sus raíces. La divulgación, en nuestra disciplina, no es la excepción. Para entender las críticas que seguramente hayas escuchado a ciertos divulgadores mediáticos es necesario entender un punto fundamental: la tardía profesionalización del campo disciplinar de la historia en la Argentina.
Bueno, esta bien, voy por partes. En la Argentina, el campo disciplinar de la historia tardó muchas décadas en profesionalizarse, es decir, en tener reglas de juego claras y propias de historiadorxs con formación profesional. A principios del siglo XX, la gran mayoría de los historiadores del país tenía una instrucción más cercana al derecho, cuando en Europa (por ejemplo, a partir de la Escuela de Annales) se empezaban a introducir los aportes de otras ciencias sociales como la sociología y la economía al estudio histórico. Esto tardó en darse en la Argentina. Por ejemplo, los principales autores del llamado “revisionismo histórico” no eran estrictamente historiadorxs universitarixs. Si bien desde mediados del siglo empezaron a surgir los nombres de ciertxs académicxs que se acercaban a formas más modernas de entender la historia (sobresalen dos: Jose Luis Romero y Tulio Halperín Donghi). Sin embargo, los conflictos políticos y sociales del país complicaron la situación, especialmente por los constantes cambios institucionales, las persecuciones y la obligación del exilio para muchxs. Dos hitos son importantes para entender esto: la Noche de los Bastones Largos en 1966, con la recientemente inaugurada dictadura de Onganía, que obligó a una enorme cantidad de académicxs y profesores universitarixs a abandonar el país (la conocida fuga de cerebros); y la última dictadura cívico-militar, que no necesita presentación para entender los efectos que causó.
Por eso, llegamos a este punto: recién a partir del retorno de la democracia se consolidó en la Argentina un campo historiográfico con criterios claros y compartidos por la mayoría. El handicap era claro, se sentía el retraso en relación a otras regiones. Sin embargo, en las siguientes dos décadas, los avances fueron enormes. En un texto pionero en la Argentina sobre la divulgación histórica, Gabriel Di Meglio -uno de los principales historiadorxs-divulgadores del país- lo explica de esta forma:
A partir de los años 80 se configuró en Argentina un campo académico historiográfico caracterizado por la normalización universitaria, el retorno de historiadores exiliados por la Dictadura, la libertad temática, el crecimiento de las publicaciones especializadas y el triunfo de la “reprofesionalización” disciplinar que privilegiaba un abordaje metodológico riguroso, el uso variado de documentos, la explicitación del aparato erudito en los textos y una búsqueda de distancia crítica con el objeto de estudio, todos elementos que homologaban a la historiografía argentina con otras del planeta.
El resultado tuvo dos caras. Por un lado, la historiografía argentina (es decir, la producción de historiadorxs) se consolidó y creció exponencialmente. Hoy en día posiblemente sea de las mejores escuelas históricas de Latinoamérica y puede discutir de igual a igual con el resto del globo: historiadorxs argentinxs periódicamente publican artículos en revistas prestigiosas a nivel mundial, o dan seminarios y charlas en las mejores universidades del mundo (*momento patriótico, suena el himno de fondo*). Sin embargo, esto tuvo otras consecuencias: todo el crecimiento del campo disciplinar se hizo a espaldas del gran público. Esto se dio en parte por la sensación de que toda historiografía que oliera a contenidos políticos recordaba las, todavía abiertas, heridas recientes de la historia nacional, y por la creencia de que a la mayoría de las personas no le importa la historia (prestiogosxs historiadorexs así lo afirmaban). Pero, entonces, pasaron cosas.
El boom del 2001
Falta poco para que se cumplan dos décadas del estallido de diciembre del 2001 (adelanto: se viene una edición a fin de año sobre el tema. Ups, lo hice de vuelta: promesa de newsletter. Me comprometo a cumplir.). Las enormes cifras de pobreza, deuda y desocupación; el corralito, la amplia movilización social, la crisis política... Todxs tenemos las imágenes de esos años en la cabeza. Pero hoy vamos a hablar de una de sus consecuencias más específicas: a partir de esos sucesos, aumentó enormemente la demanda de las personas sobre productos históricos. La desorientación y la profunda crisis de sentido que significaba la situación de aquel entonces llevó a que muchas personas se pregunten -con un mayor o menor grado de conciencia- ¿por qué nos pasan estas cosas en este país? Una de las fuentes para responder ese interrogante fue dirigirse hacia el pasado nacional.
Y acá llegamos a la parte que nos importa: lxs historiadorxs profesionales no estaban preparados para responder a esa demanda. Se habían formado y desarrollado, durante los últimos años, sin creer que fuera necesario contar la historia a la gran mayoría de la población. Si lxs historiadorxs académicos, más preparados y formados en su saber, no podían responder a estas demandas, ¿quién lo haría? Acá aparecen en escena diversos divulgadorxs que seguro conocerás. Por ejemplo, el primer fenómeno que se vio en esos años fue un boom editorial de best sellers históricos (estudiado en un libro por Pablo Semán), por ejemplo: Los mitos de la historia argentina de Felipe Pigna; los dos tomos de Argentinos y ADN. Mapa genético de los defectos argentinos, de Jorge Lanata; El atroz encanto de ser argentino y ¿Qué hacer? Bases para el renacimiento argentino, de Marcos Aguinis; Los héroes malditos de ‘Pacho’ O’Donnell... Seguramente conoces o tenés alguno de estos libros en la biblioteca. Quiero que notes como, salvo Felipe Pigna que es profesor de Historia (aunque sin trayectoria de investigación académica), los autores se dedican a otras profesiones y tuvieron otra formación.
La frutilla del postre fue, sin dudas, la serie televisiva “Algo habrán hecho por la historia argentina”, protagonizada por el historiador Felipe Pigna y el periodista Mario Pergolini. La serie salió en el año 2005 y se transmitió en el prime time de la televisión abierta, compitiendo con otros productos muy populares. Veamos a continuación los números del rating de su primera emisión:
-¿En serio Felipe?
-Aunque no lo creas Mario, pero fue así: un programa sobre historia argentina le ganó el rating a ShowMatch de Marcelo Tinelli y a series hiper populares como Casados con Hijos. Ese día en el programa de Tinelli el cantante Chayanne fue la estrella invitada, mientras que los entrevistados de Susana Gimenez habían sido el actor Viggo Mortensen y (*se pone de pie con una lágrima en los ojos*) Diego Armando Maradona. Sin embargo, aunque no lo creas, Pigna les ganó. Y en tiempos donde no existía Netflix, el OnDemand, el streaming y coso. ¿Por qué tanto éxito? Quiero detenerme con vos en algo: el contenido del presente se mezclaba fuertemente con el relato histórico que transmite el programa. Te propongo que mires los primeros 12 minutos del primer capítulo del ciclo, y que no pienses en lo que relata (las invasiones inglesas) sino en el presente en el cual fue producida la serie: una Argentina que, saliendo de la crisis del 2001, buscaba dotar de sentido sus experiencias recientes.
¿Y? ¿Te diste cuenta? El programa arranca preguntándose por las razones de las particularidades nacionales, desde la suerte de los próceres hasta la deuda externa, y describe al país como “un territorio signado por el saqueo, la resistencia y la literatura” (sic). “Vivimos rodeados de mentiras” es una de las primeras frases de Pergolini. Pigna afirma que, conociendo a la clase dirigente argentina y a su historia, si los ingleses ganaban las invasiones seríamos más similares a la India o Bangladesh. Luego, la descripción de la huida de Sobremonte también está signada por el presente: Pergolini grita indignado “Se está llevando toda la plata, es un ladri”. Pigna lo corrobora diciendo que “es un cobarde”, equiparan sus dichos con “la casa está en orden” de Alfonsín, y comparan al dinero de las arcas de Buenos Aires con la cantidad de dólares que compra el Banco Central para tener quieta su cotización. Luego, el taxista no se queda atrás, afirmando que lo raro es que alguna vez haya flameado la bandera argentina en la Casa Rosada. Una línea similar retoma Pergolini, caminando las calles de Londres, al considerar que “estos son los momentos en donde extraño la Argentina: por lo menos sabés el nombre de todos los que te robaron”. Todas frases o comentarios que podrían haberse hecho en un bar, hablando no de la caída del orden colonial español sino de la situación del país a partir de la crisis del 2001.
No voy a ahondar en el análisis y el juicio del programa y de su relato, que daría para largo y tendido (además, muchxs ya lo hicieron). Una de las cosas que más les cuesta, siento yo, aún hoy a los divulgadorxs académicxs, es sacarse el aura de solemnidad a sus producciones. Creo que ese tono coloquial y directo que tuvo “Algo habrán hecho” fue uno de sus puntos fuertes. Pero la idea queda clara: en el trasfondo del programa estaba la conmoción que había vivido la sociedad argentina al inicio del nuevo milenio.
¿Y ahora en qué quedamos?
¿Cómo respondieron lxs historiadorxs a este nuevo fenómeno? Hubo dos respuestas disímiles. Por un lado, diversos académicxs criticaron -muchas veces, adecuadamente- las nuevas producciones por su falta de rigurosidad, por sus constantes anacronismos y por sus errores. Pero a la vez mostraban cierta impotencia a la hora de dar respuesta a esa demanda popular. Otro grupo de historiadorxs, a pesar de compartir algunas de las críticas, decidieron recoger el guante y comenzar a preguntarse cómo responder a estas demandas de los públicos más amplios. De esta manera, en los últimos años, tenemos la suerte de que han crecido enormemente las producciones de divulgación histórica elaboradas por personas con formación académica: libros, columnas en radio, televisión o en diarios, documentales, trabajos en museos, colaboraciones en películas o series, o actualmente nuevos formatos como los podcast (incluso acá hay uno que armó un newsletter, je). Hasta las carreras de historia comienzan a incluir, hoy en día, materias vinculadas con la divulgación. Además, muchxs de los academicxs que habían criticado los best sellers mencionados previamente empezaron a interiorizarse en este tipo de producciones, por ejemplo, escribiendo libros de divulgación (en este sentido, una de las mejores colecciones es la La Biblioteca Básica de Historia de Siglo XXI). A mi entender, las mejores producciones se vieron en Canal Encuentro, y quiero destacar un producto en particular que todxs conocemos: La asombrosa excursión de Zamba. Podríamos indagar en los puntos fuertes de la divulgación, en cómo genera un tipo de conocimiento propio, en cómo pensar a la divulgación histórica propiamente dicha. Pero eso llevaría varios párrafos más, así que lo dejamos para otra edición (ups, de nuevo, cumplí una promesa pero a qué costo: ya me comprometí con los temas de dos nuevas ediciones).
Che Santi, todo muy lindo lo que me estás contando, pero no te hagas el vivo: no me respondiste a la pregunta de qué pensás de Felipe Pigna. A ver: no me voy a enfadar con el colega Felipe (remarco la palabra colega: es profesor de Historia, graduado del Profesorado Joaquín V. González). Debo reconocerlo: cuando tenía 11 años y vi “Algo habrán hecho” por la televisión, me fascinó profundamente y lo consumía prácticamente como un fanático. Conozco muchísimas personas a las cuales les sucedió lo mismo. Esto es un mérito enorme para reconocerle. Obviamente, tengo algunas diferencias con sus producciones. Pigna es un gran divulgador pero no es un historiador novedoso sino que se acerca a un revisionismo más clásico, por lo que prefiero leer a otrxs autorxs (por eso Eric Hobsbawm es el número uno: leído por los grandes públicos pero a la vez es material obligatorio para estudios universitarios). Sin embargo, no le voy a decir el famoso “es más complejo” o no voy a criticarlo de más. Eso sí: hay otros divulgadores que me malhumoran muy fácilmente. Especialmente por una cosa: no estudiaron historia ni nada relacionado con ella. Se dice el pecado pero no el pecador, pero es fácil de sacarlo. No considero que no puedas hablar y escribir de temas históricos sin haber estudiado algo relacionado, pero a veces me fastidia que cuando se habla de historiadorxs argentinxs famosxs la mayoría de los que mencionan ni siquiera se hayan formados en la disciplina específica.
Para cerrar esta parte, otra cosa (una más y van...) a la que me comprometo: ir analizando, a lo largo de estas entregas del newsletter, diversos productos de divulgación histórica que vayan apareciendo.
Popurrí
Continuamos la entrega de hoy con el habitual popurrí, donde resumo las noticias más importantes de los últimos días vinculadas con la historia.
70 años de… voto femenino.
Un 11 de noviembre de 1951 todas las mujeres del país pudieron votar y ser elegidas por primera vez en la historia nacional, gracias a la ley 13.013 del año 1947. Este año se conmemoraron los 70 años de aquel acontecimiento. Para conocer un poco más, te comparto este breve video de la historiadora Julia Rosemberg (autora del libro Eva y las mujeres: historia de una irreverencia) para Canal Encuentro. En relación al tema del cual te conté en la entrega de hoy, Rosemberg es de las historiadorxs formadas en la academia que se suele dedicar a elaborar productos de divulgación histórica. Una de las cuestiones más interesantes que cuenta en el video es que casi el 30% de lxs representantes electos del Congreso Nacional a partir de 1951 eran mujeres, lo que fue interrumpido por el golpe de Estado de 1955. Para que se repita esta proporción, hubo que esperar hasta la ley de cupo en la década de 1990.
A partir del aniversario, el Ministerio de Defensa de la Nación decidió publicar la versión digitalizada del libro de Resoluciones del Partido Peronista Femenino. El mismo fue hallado en el año 2012 dentro de los archivos personales del Almirante Issac Francisco Rojas, participante del golpe de Estado de 1955 y vicepresidente de dicho gobierno de facto. El documento se puede leer, pública y libremente, de forma online acá. Sirve, además, para que le des un vistazo a las materias primas con las que trabajamos lxs historiadorxs.
Una jornada inolvidable
Continuamos con otro aniversario peroncho. Seguramente hayas visto en las noticias que este miércoles 17 de noviembre se realizó una movilización de apoyo al gobierno nacional en la Plaza de Mayo. El motivo fue la conmemoración del llamado “Día de la militancia”, recordando el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972 luego de 18 años de exilio y proscripción del peronismo. Para conocer de qué se trata este día, podés leer esta entrevista a los historiadores Felipe Pigna y Norbeto Galasso (te comparto algo de ellos porque después me acusan de hábil refutador de divulgadores y me como un garrón de la gran flauta).
Las imágenes de ese día se suelen repetir: los militantes cruzando el Río Matanza para llegar a Ezeiza, la lista de pasajeros del avión que traía al General que incluía a diversas celebridades para evitar que sea derribado, la imagen de Peron y Rucci con su paraguas… Esta crónica de un militante que recuperaron en DiarioAr es muy linda para sumergirse en cómo se vivió esa jornada. De todas sus historias, a mí me gusta mucho una en particular: Perón fue a una casa -en esa época, un petit hotel- ubicada en la calle Gaspar Campos 1065 en Vicente López (hoy es un museo), a la cuál la militancia, con bombos y platillos, acudió como centro de peregrinación para hacer vigilia del líder que volvía del exilio. La anécdota es que, después de un par de días llenos de manija, Perón tuvo que pedirle a lxs muchachxs que aflojen con la batucada porque no lo dejaban dormir. Pueden ver un video que se registra de la primera vez que el huésped de honor se asomó por la ventana a saludar. Esta foto de Sara Facio también ilustra un momento similar:
38 años de incertidumbre
A lo largo de estas ediciones te fui contando que se estaba llevando a cabo un trabajo conjunto del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el marco del Plan de Proyecto Humanitario (PPH2), para identificar, exhumar y cotejar restos mortales desconocidos dentro del Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas. La semana pasada se presentó el informe final: se lograron identificar los restos de seis soldados argentinos, que fueron entregados a sus respectivas familias para que sean inhumados según la voluntad de cada una de ellas.
Recomendaciones literarias
Cerramos la edición de hoy recomendando dos libros recién salidos del horno. El primero es “La Contraofensiva: el final de Montoneros” del historiador Hernán Confino, donde realiza una relectura del trágico intento de la organización armada de enfrentar a la dictadura cívico-militar argentina en 1979 y 1980. Todavía no lo pude hojear, pero con la certeza de que será una lectura muy interesante. En una reseña del libro, la historiadora Marina Franco resaltó que su “ritmo es sorprendente, pasando de las preguntas más complejas sobre la militancia de los años setenta a una reconstrucción totalmente cinematográfica de los intentos montoneros de asesinar a miembros de la conducción económica del gobierno dictatorial”. Se puede leer, de forma gratuita, la introducción del libro. Hoy mismo, sábado 20 de noviembre a las 18hs., el libro será presentando en la Librería del Fondo con la presencia del autor y una mesa de lujo (lxs historiadorxs Marina Franco, Daniela Slipak y Julián Delgado, y la periodista Noelia Barral Grigera). También se transmite en vivo.
El otro libro que te quería compartir es “América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría”, compilado por Alejandro Schneider. Se trata de una producción colectiva que reúne artículos de distintos historiadores especialistas en estos temas. La mejor parte: se puede leer online y/o descargar el pdf gratuitamente. Te dejo la sinopsis del libro, que lo resume mejor de lo que lo podría hacer yo:
“En el último lustro acudimos a un escenario en el que las derechas a nivel continental han protagonizado diversos procesos políticos, económicos, culturales y sociales. Pero sobre todo han rearticulado un discurso que se caracteriza por la definición de una otredad en torno a un antiguo enemigo en común: el comunismo. Enunciación que en estos días vuelve a cobrar fuerza cuando se producen enormes movilizaciones y paros de trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes e indígenas en diferentes países de América Latina. En ese sentido, el presente libro busca reflexionar, sobre la base de un conjunto de artículos, acerca de un momento candente en la historia del continente: la Guerra Fría. Pese a las distintas estrategias metodológicas empleadas, objetos analizados, escalas y problemas abordados, se apunta a comprender este intenso período a partir de un cruce de miradas en el que sobresalen los aportes brindados por la historia global.”
¿Otra vez, viste? Siempre el pasado y el presente, dialogando y discutiendo.
Hasta acá llegamos con la edición de hoy. Si te gustó, recordá que me hacés un gran favor compartiéndola en redes sociales y/o recomendándole el newsletter a conocidxs que les pueda interesar.
Te confieso algo: arranqué a escribir esta entrega el jueves al mediodía, casi de un tirón, pero me bloqueé y me costó mucho terminar desde el jueves a la tarde. En esos momentos, me enteré que se confirmó el asesinato a sangre fria de Lucas González, en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Lleno de bronca e impotencia, conectar las ideas de esta edición era lo último que podía hacer.
Los familiares de Lucas están convocando a una marcha pacífica de velas para este lunes 22 de noviembre a las 19 hs., enfrente del Palacio de Justicia. Este martes 23 de noviembre a las 15 hs, se realizará, en 9 de julio y Avenida de Mayo, la “Marcha de la gorra”, donde se reclama para que estos casos de violencia institucional, de criminalización de la pobreza y de gatillo fácil dejen de existir.
Que se haga justicia por Lucas, y por tantxs otrxs casos similares.
Abrazo grande,
Santiago