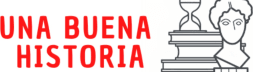La historia argentina según Milei
Un análisis (y refutación) de la interpretación libertaria del pasado argentino
Hola, ¿cómo estás?
Arrancamos un nuevo año de Una Buena Historia. Espero que hayas podido descansar un poco en estas semanas veraniegas, aunque la que no se toma descanso es la política argentina. En la entrega de hoy de este newsletter nos vamos a correr un poco de la coyuntura inmediata para concentrarnos en uno de los principales componentes argumentativos de cada intervención pública de Javier Milei: su interpretación de la historia argentina.
Cada presidente argentino, y diría cada político, realiza usos particulares del pasado, es decir, miradas y juicios subjetivos sobre la historia, que no tienen como finalidad una aproximación “científica” a procesos del pasado, sino que buscan justificar sus propias políticas. Sobre estos temas hay mucho escrito. Para ejemplos argentinos recientes, pueden mencionarse el libro de Camila Perochena sobre el discurso histórico de CFK o el trabajo de Fabio Wasserman sobre la nueva mirada histórica que buscó implementar el macrismo.
Si, especialmente en sus primeros años de gobierno, Macri buscaba negar la historia argentina (“cambiamos gente muerta por animalitos en los billetes” festejaron), Milei tiene una relación radicalmente opuesta con el pasado. En cada entrevista o discurso que le toca realizar, el presidente libertario recurre a justificaciones y explicaciones provenientes de la historia argentina, con la pretensión de iniciar un nuevo tiempo histórico en el país. Por eso, en esta edición de Una Buena Historia, vamos a analizar la mirada de la historia argentina que tiene Javier Milei.
Anarcocapitalista como… ¿Alberdi y Roca?
Desde sus inicios, Una Buena Historia estuvo motivado por la problematización de los reiterados debates públicos que tenían como objeto la historia. Por ejemplo, si un presidente hablaba de “70 años de peronismo” o mencionaba que “los argentinos bajamos de los barcos”, me parecía pertinente utilizarlo como disparador para discutir cuestiones del pasado. Ahora bien, en su discurso de asunción a espaldas al Congreso el pasado 10 de diciembre, Milei realizó decenas de afirmaciones con contenido histórico que pusieron en jaque mi capacidad de síntesis. Para debatir y refutar tantos errores históricos, más que una entrega de newsletter, había que escribir varios volúmenes de una enciclopedia.
Por ejemplo, Milei afirmó que la situación económica actual es la peor de la historia (cualquiera que recuerde mínimamente lo vivido en 1989 o en el 2001 sabe que no es así), determinó que el salario promedio de los años de la convertibilidad era de 1.800 dólares (en realidad, el salario mínimo eran 200 dólares, el promedio salarial era de 900 y las jubilaciones de 150, con ingresos en términos reales menores a los actuales), y concluyó que todos los programas de ajuste gradualistas fracasaron, a diferencia de todos los programas de shock (menos el de 1959) que fueron exitosos (sic). Y eso que no me pongo a analizar los datos económicos que tiró, donde llegó a afirmar que estamos ante una inflación del 15.000% (cifra que absolutamente ninguna consultora o estudio avala). Para sintetizar, y a partir de diferentes fragmentos de su discurso del 10 de diciembre, me voy a concentrar en dos elementos que Milei repite en sus intervenciones públicas: las décadas que identifica como los años dorados del país a los que hay que retornar y su diagnóstico de la posterior decadencia argentina.
Milei, a la hora de presentar su proyecto político, tiene como su mayor objetivo el lograr una refundación de la Argentina. Él mismo definió su ascenso a la presidencia como un “punto de quiebre” que pretende terminar con “una larga y triste historia de decadencia y declive”. Sin embargo, en su interpretación, el país no siempre estuvo gobernando por una “casta colectivista”, sino que tuvo sus propias décadas de gloria. Esto queda claro en las siguientes palabras del discurso de Milei:
En 1853, luego de 40 años de haber declarado la Independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas, que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la Libertad. Así se sancionó una Constitución Liberal, con el objetivo de asegurar los beneficios de la Libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa Constitución, de fuerte raigambre liberal, fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primera potencia mundial. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente.
En resumidas cuentas, según Milei, una Constitución de carácter liberal llevó al país a ser la “primera potencia mundial”. A ver, Javier, vayamos por partes. No caben dudas que la Constitución de 1853 fue de carácter liberal, pero el liberalismo del siglo XIX (conocido como liberalismo clásico) tiene muy poco que ver con el anarcocapitalismo y la ideología libertaria que profesa actualmente Milei. Esto se evidencia en que la clase dirigente argentina que gobernó el país luego de 1853, luego de décadas de guerras civiles, tuvo como principal objetivo el edificar un Estado nacional. Para eso se buscó consolidar la frontera, construir un sistema de educación nacional para todos los ciudadanos, buscar inversiones ferroviarias que lograran unir cada provincia, y la lista sigue. Por ejemplo, una de las tareas principales en materia económica fue dotar al país de una moneda propia para todo su territorio, empresa que se llevó a cabo especialmente durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Notarás la diferencia con el anarcocapitalismo actual, ¿no? Poco espacio para un sistema de vouchers en educación, la eliminación del peso justificado en que cada persona puede elegir la moneda que prefiere o el discurso (y el accionar) anti Estado nacional.
Ya que mencioné a Roca, Milei, en su discurso de asunción, lo definió como uno de los mejores presidentes de la historia argentina. Sin embargo, el propio Roca —defensor de un Estado laico— se horrorizaría de enterarse de la mayoría de las propuestas de La Libertad Avanza o de tener un presidente que justifica sus actos por las “fuerzas del cielo”. Algo similar sucede con Juan Bautista Alberdi, a quien el movimiento libertario reivindica como su prócer. En realidad, Alberdi tuvo un pensamiento mucho más rico y cambiante a lo largo de su vida en comparación con su caricaturización por parte de Milei y sus seguidores. Por ejemplo, en estos meses circularon fragmentos de escritos alberdianos a favor del cobro de impuestos y en contra de los liberales argentinos.
La reivindicación de Alberdi y de la Constitución de 1853 se puede entender como un componente original de la visión del pasado de Milei, especialmente en el siglo XXI (no así en otros momentos de la historia argentina). Sin embargo, posteriormente retoma un lugar común y mucho menos original: la apelación a la edad de oro de Argentina durante la etapa que se conoce como modelo agro-exportador. Ahora bien, Milei no se contenta con decir “éramos el granero del mundo”, sino que radicaliza ese argumento al afirmar que llegamos a ser la “primera potencia mundial”. ¿Cómo fundamenta semejante afirmación? ¿Por qué es, como le gusta decir a él, una gran falacia?
El mito de Argentina como primer potencia mundial
La base empírica a la que refiere Milei y los libertarios proviene del Maddison Project Database de la Universidad de Groninga en los Países Bajos, que en sus series estadísticas publicadas en el año 2018 determinó que Producto Bruto Interno (PBI) per cápita argentino en 1895 fue el más alto del planeta. Recordemos que el PBI per cápita mide la renta generada en un país en relación con su cantidad de habitantes. Al comparar el PBI per cápita de diferentes países se suma la complicación de tener que ponderar y confrontar el poder de compra de cada moneda nacional. Para comprender las limitaciones de estas estadísticas, hay que arrancar explicando su origen. Angus Maddison fue un economista británico, con labores en la OCDE, que se propuso reconstruir diversos datos estadísticos de la historia mundial de los últimos dos milenios (también son el sustento para las polémicas afirmaciones de Milei en Davos sobre que el PBI mundial se mantuvo estable durante milenios). Una empresa sin dudas ambiciosa, que luego de su muerte fue continuada por su equipo del Proyecto Maddison. ¿Son confiables estas cifras para el siglo XIX? En realidad, tiene varios problemas:
Las estadísticas para medir el PBI surgieron en la década de 1930 y aún en la actualidad existen discusiones sobre cómo realizarlas. Por estas razones, proyectar estadísticas de PBI cuando no existía su medición es un proceso especulativo. Por ejemplo, se cuenta con reconstrucciones realizadas por la CEPAL para medir el PBI argentino entre 1900 y 1935, que son retomados por el Proyecto Maddison. Sin embargo, no existen datos confiables de este tipo para el siglo XIX. En uno de sus libros, el propio Maddison confesó que en el caso argentino, “el crecimiento per cápita de 1870-1900 lo supuse igual al de 1900-1913”. Es decir, comparó una década de crecimiento económico (1900-1913, con el auge del modelo agro-exportador antes de la crisis originada por la Primera Guerra Mundial) con décadas donde todavía se estaba conformado el Estado nacional, que incluye años de guerras civiles y la fuerte crisis económica de 1890. Y eso que no nos metemos a analizar que Maddison y su equipo buscan comparar, por ejemplo, el PBI de Egipto en el año 730 con el de Japón... ¿Conclusión? Más allá de que los datos de Maddison buscan seguir criterios científicos, es criticado por especialistas, por lo que hay que tomar con pinzas las estadísticas previas a la década de 1930.
En su versión del año 2020, el Proyecto Maddison corrigió las cifras publicadas del 2018 y Argentina quedó en el sexto lugar del PBI per cápita en 1895, sin lograr alcanzar nunca el primer lugar. Perdimos una estrella en la camiseta🙁. Remitir a cifras antiguas que fueron refutadas y actualizadas por el propio Proyecto Maddison da cuenta de la deshonestidad intelectual de Milei.
Para las estadísticas del PBI de fines del siglo XIX se toman en cuenta alrededor de 45 países, una cantidad considerablemente menor a los más de 160 países que compara hoy en día. De esta forma, la mera incorporación de nuevos países al ranking hizo que Argentina cayera muchos puestos, más allá de su performance económica.
Más que el “faro de luz de occidente”, Argentina también supo ser un dolor de cabeza en esos años. La profunda crisis económica del país en 1890 —que obligó a renunciar al presidente Juárez Celman— dejó al borde de la quiebra a la compañía bancaria británica Baring Brothers, una de las más importantes de ese entonces, que tuvo que ser rescatada para evitar un mayor colapso del sistema financiero. Los contemporáneos de 1895 se hubieran sorprendido si les avisaban que eran la principal potencia mundial, ya que en ese momento sus preocupaciones estaban puestas en cómo terminar de salir de la crisis de la deuda externa.
Aún “fingiendo demencia” y tomando estos datos como verdaderos, el análisis del PBI per cápita revela poco si no se lo contrasta con otras estadísticas y variables. Un país puede tener un PBI per cápita altísimo (suele pasar en los países con mucha riqueza pero poca población, como Argentina a fines del siglo XIX) pero, al estar los recursos concentrados en pocas manos, la estadistica favorable no se traduce en bienestar para la mayoría de los habitantes. Para el caso argentino, no caben dudas del enorme y veloz crecimiento económico que ocurrió a finales del siglo XIX y principios del XX a partir de posicionarse en el mercado mundial como exportador de productos agrícolas y ganaderos (antes de la Primera Guerra Mundial, Argentina era uno de los principales exportadores mundiales de carne y cereales). Sin embargo, el escaso reparto de tierras llevó a que la riqueza estuviera fuertemente concentrada en pocas manos. Teníamos una de las élites más ricas del mundo, pero eso no se traducía en riqueza y bienestar para las capas populares. Por tirar algunos datos: la esperanza de vida a principios del siglo XX en el país era de 38 años y la población tenía como promedio únicamente dos años de escolarización. Ezequiel Adamovsky, en su libro Historia de la Argentina, introduce la siguiente cifra para demostrar cómo la desigualdad socioeconómica se profundizó más allá del crecimiento económico: “Se calcula que hacia mediados del siglo XIX los más ricos en la región pampeana gozaban de ingresos hasta 68 veces más altos que los de los más pobres. Para 1910 esta brecha se había ampliado fabulosamente hasta alcanzar un diferencial de 933”. Por ejemplo, el famoso cuadro Sin pan y sin trabajo fue pintado por Ernesto de la Cárcova en la misma década que para Milei éramos la principal potencia mundial.

Vladímir Ilích Yrigoyen, padre de la decadencia argentina
Resumiendo, la idea de “Argentina primera potencia mundial” es producto de especulaciones estadísticas, datos mal calculados y del espejismo que genera el no poner en la balanza la creciente desigualdad social. Ahora bien, retomemos la argumentación histórica de Milei en su discurso de asunción. Según su relato, veníamos bien gracias a la Constitución Liberal de 1853, hasta que pasaron cosas: “Lamentablemente nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho ricos, y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria.”
De esta forma, Milei busca postular su propia respuesta a la pregunta vargallosiana de “cuándo se jodió la Argentina” (te prometo que será otro tema de un próximo newsletter). El momento que él elige es con el triunfo electoral del radicalismo y la llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Esto no es sobreinterpretación mía de contar cien años para atrás. Hace unos meses, cuando todavía era candidato, llegó a afirmar que “la decadencia argentina arrancó con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen, quien contaminó de socialismo al país”. De ahí en adelante, todos colectivistas, es decir, que buscaron imponer la primacía del Estado para terminar con las libertades individuales y dirigir la vida de los argentinos. Presidentes tan distantes entre sí como Alvear, Perón, Frondizi, De la Rúa o Macri serían parte del “colectivismo” que gobernó los últimos 100 años. Cómo ya analizamos en esta edición del newsletter, hay una constante en Milei de decirle socialista o zurdo a absolutamente cualquier cosa.
Llama la atención que la decadencia argentina ya no es producto del abandono del modelo agro-exportador por la gran depresión de la década de 1930 (respuesta usual entre liberales) ni de los “70 años de peronismo”, una falacia que se escuchó mucho en los últimos años. Ahora la culpa es del maldito comunista rojo de Yrigoyen. Bueno, o sea digamos, esta idea hace agua por todos lados. En primer lugar, Yrigoyen no trastocó los fundamentos liberales del Estado ni modificó la primacía del modelo agro-exportador. Para que te des una idea, de los ocho ministros de Yrigoyen, cinco eran parte de la Sociedad Rural (¿los famosos bolcheviques de la SR?). Tampoco su gobierno tuvo algo de socialista: si bien negoció con ciertos sectores del sindicalismo, se encargó de reprimir a los grupos más radicalizados del movimiento obrero (como atestiguan los episodios de la Semana Trágica, la Forestal y las masacres en la Patagonia). Es más, el sucesor de Yrigoyen fue Marcelo Torcuato de Alvear, exponente de una familia aristocrática del país.
Entonces… ¿Qué fue lo que cambió con Yrigoyen que puede irritar tanto a Milei? La respuesta no puede ser otra que el inicio de la política de masas en el país. Hasta la famosa Ley Sáenz Peña de 1912, el fraude era la regla de las elecciones argentinas. El gobierno saliente elegía a su sucesor y lo imponía en las urnas a través de diferentes mecanismos fraudulentos, como la manipulación del voto cantado o de los padrones electorales. Esto fue modificado con la instalación del voto secreto, universal (para los varones argentinos) y obligatorio, que, junto a la crisis del partido gobernante, permitió la llegada al poder del radicalismo. A partir de entonces, los gobiernos tuvieron que buscar asegurar su base electoral, por lo que, por ejemplo, Yrigoyen buscó repartir cargos públicos entre sectores medios. Como analizamos en el último envío sobre los cuarenta años de democracia en el país, Milei dijo sin tapujos y explícitamente que no cree en la democracia. No debería sorprendernos que ubique a los años posteriores a la Ley Sáenz Peña, cuando el voto fue ampliado, el inicio de la decadencia argentina.
¿Qué pasado, qué presente?
Hasta acá buscamos explicar y desarmar los principales argumentos históricos de Milei. Ahora bien, al principio de esta entrega te hablé de los usos del pasado por parte de los políticos, interpretaciones históricas que no suelen tener como objetivo reconstruir algo cercano a la “verdad histórica”. En cambio, lo que podríamos identificar como errores o malinterpretaciones históricas buscan justificar y explicar las decisiones políticas del presente. Entonces, ¿qué propone Milei con su visión del pasado?
Milei reivindica una época con la riqueza concentrada en una elite cerrada sobre sí misma, con alta desigualdad social y con fraude electoral. Lo peor de todo, los elementos que podríamos identificar como “progresistas” de esos años (por ejemplo, la inversión en la educación pública, el fortalecimiento del laicismo, la consolidación de una moneda nacional y de las funciones básicas estatales) no están presentes en el proyecto libertario. Detrás de la mirada histórica de Milei, desde ya deformada y subjetiva, se encuentra el deseo de construir un país para unos pocos, y donde la democracia (tanto formal como social) tenga cada vez menos poder e incidencia en la vida de los argentinos. El historiador Elías Palti, en un reciente artículo donde también analiza la visión de Milei del pasado, resumió la contradicción entre el liberalismo clásico y el proyecto libertario: “Los liberales del siglo XIX pensaban en un modelo de país, en hacer del desierto una nación. La apelación exclusiva de los actuales libertarios a la lógica del mercado solo puede llevar a hacer de esta nación un desierto.”1
Popurri
La mirada británica sobre Napoleón
Nuevo año del newsletter, nuevo popurrí. Arrancamos mencionando una película que salió a finales del 2023, pero recién la vi en estos días: Napoleón de Ridley Scott. Sobre cómo valorar películas históricas te escribí en esta entrega. En este caso no hubo mucha discusión: historiadores, críticos del cine y cinéfilos en general se pusieron de acuerdo en que Napoleón fue una gran desilusión, por diferentes razones (yo me sumé a insultar un poco la película, con spoilers). Sin dudas influyó que sea una película británica, ya que todavía parecen disputar las guerras napoleónicas. Te comparto esta crítica que publicaron en Jacobin donde destacan la mirada conservadora presente en la película.
Centenario de la muerte de Lenin
El pasado 21 de enero se cumplieron 100 años del fallecimiento de Lenin, líder bolchevique y figura indispensable de la Revolución rusa. En estos días, circularon distintos materiales para conocer más sobre su vida:
Un fragmento del libro La revolución rusa. La tragedia de un pueblo (1891-1924) de Orlando Figes, sobre los últimos años de Lenin, marcados por su enfermedad y la lucha política por su sucesión política.
Partiendo del contexto actual donde es la ultraderecha la que propone destruir el Estado y los sectores de izquierda quienes lo defienden, el historiador Horacio Tarcus escribió este ensayo donde analiza una de las obras más importantes de Lenin, El Estado y la revolución, y su posterior aplicación práctica en la Revolución rusa.
Este hilo de Twitter (decirle X a Twitter es muy de posmoderno) que recomienda y analiza 10 libros sobre la vida de Lenin.
Para los morbosos, esta nota de la BBC donde cuentan el destino del cerebro de Lenin y cómo fue estudiado en las décadas siguientes por científicos soviéticos.
El último guardián de la casa de Trotsky
Nuestro presidente opinaría que este popurrí se está poniendo muy zurdo-colectivista, pero esta entrevista a Esteban Volkov —quien falleció el año pasado— es imperdible: nieto de Trotsky, último testigo vivo del asesinato de su abuelo y guardián de la casa del revolucionario ruso en México. Un dato de color que me pareció muy interesante: luego de criticar la serie de Netflix sobre Trotsky, menciona que El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura (lectura muchas veces recomendada en este espacio), logra demostrar “que un autor perfectamente informado puede reconstruir la verdad histórica en una novela."
La vida de Sara Nus
El pasado 24 de enero falleció Sara Nus, a tan solo horas de cumplir 97 años. Polaca de nacimiento, fue víctima del nazismo y sobreviviente de Auschwitz y otros campos de concentración. Luego emigró a Argentina, y décadas después se unió a las Madres de Plaza de Mayo para buscar información sobre Daniel Lázaro Rus, su hijo, quien fue desaparecido por la última dictadura militar en 1977 mientras trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ejemplo de vida y de resiliencia, podés conocer más sobre sus años en este especial de Canal Encuentro.
Así arrancamos esta nueva temporada de Una Buena Historia, la cuarta, tomando en consideración que arranqué a escribirte este newsletter a mediados del 2021. Bastante parecido a la segunda mitad del año pasado, todo pinta que en los siguientes meses la coyuntura inmediata nos dará mucha tela para cortar. Veremos.
Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (seguimos con contribuciones desde 100 pesos, resistiendo a la inflación y devaluación) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Por último, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.
Por último, recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.
¡Abrazo!
Santiago
Para escribir la edición de hoy, recurrí a los siguientes materiales:
Sobre las críticas a la serie Maddison, el artículo “La teoría de la decadencia económica y el neoliberalismo argentino” de Mario Rapoport, este análisis del sitio Chequeado y la nota “¿Es cierto que Argentina se jodió en 1945?” de Daniel Schteingart.
Lecturas sobre la Argentina a finales del siglo XIX y principios del XX, la supuesta “primera potencia mundial” para Milei, hay muchas. Para sintetizar, recomiendo consultar el capítulo “La gran transformación. El despliegue del Estado y del mercado sobre la Argentina (1852-1912)” del libro que cité de Ezequiel Adamovsky, Historia de la Argentina. Biografía de un país. Desde la conquista española hasta nuestros días.