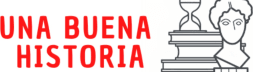¡Hola! ¿Cómo va?
Lindo reencontrarnos en esta lectura virtual luego de varias semanas. Para variar, la coyuntura de este bendito país no da respiro. Sin ánimos de estar detrás de cada problema, la idea –por lo menos por ahora, quizás en el próximo envío te digo exactamente lo contrario– es adentrarnos en algunos nudos problemáticos de nuestra sociedad, y ver qué tiene la historia para decirnos al respecto. Por eso, hoy decidí escribirte sobre la corrupción.
La corrupción es un tema omnipresente en la sociedad argentina, tanto en las noticias como en las preocupaciones de la población. La Universidad de San Andrés elabora desde hace varios años de forma bimestral una Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública. En su última edición, realizada en septiembre, un 25% de los encuestados respondió que la corrupción es uno de los principales problemas que afecta a la Argentina en la actualidad. Esto no es una novedad: en los últimos años la corrupción se mantuvo entre los principales cinco problemas señalados en esta encuesta. A veces más arriba, a veces más abajo, pero nunca sale del top five. También podemos considerar las encuestas callejeras que todos hacemos en nuestra vida cotidiana, donde es común escuchar la explicación de que el problema de este país es la corrupción. De igual modo, este diagnóstico se dejó entrever en la plataforma política que llevó el año pasado a Javier Milei a la presidencia: su idea de que el problema del país es la “casta política” conlleva la imagen de un país corrupto donde la riqueza queda en manos de los políticos de siempre. En la entrega de Una Buena Historia de hoy, nos vamos a adentrar en qué tiene la historia para decirnos sobre el problema de la corrupción.
¿Corruptos desde la cuna?
La idea de que la corrupción es una práctica omnipresente en Argentina, a diferencia de los países “serios”, no es una novedad de este nuevo siglo. Por el contrario, es común escuchar que este país siempre fue corrupto y que es parte de su identidad. Vamos con un ejemplo. Buenos Aires fue una ciudad que, durante su época colonial, creció al calor del contrabando con potencias extranjeras como Inglaterra. En su célebre Los mitos de la Historia Argentina, Felipe Pigna señalaba la ironía de que el día de la Industria Nacional (2 de septiembre) conmemora, en realidad, un acto de contrabando: un 2 de septiembre de 1587, la carabela San Antonio partió del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil, llevando productos elaborados en Santiago del Estero y, escondidas dentro de bolsas de harina, barras de plata extraídas del Cerro Rico de Potosí. Pigna concluye, por lo tanto, que "la primera exportación argentina encubrió un acto de contrabando y comercio ilegal" y que la “primera industria nacional” fue el contrabando. Desde la cuna, los porteños nacieron como una banda de contrabandistas y corruptos.
En realidad, los estudios históricos sobre este tema matizaron la imagen de una ciudad atravesada por la corrupción. El estricto monopolio comercial que establecía la metrópolis española sobre sus colonias impactaba de forma negativa en los territorios más remotos del Imperio, como lo eran el Río de la Plata y Buenos Aires (recordar que recién se convirtió en la capital de un Virreinato en 1776). Por lo tanto, el comercio con otras potencias era, más que un negociado, un camino posible para la supervivencia de la ciudad. Esto tenía beneficios incluso para el Imperio Español; por ejemplo, se aseguraba la financiación de una ciudad clave para frenar el avance portugués.
Sin embargo, la imagen de una Buenos Aires intrínsecamente corrupta es tentadora para realizar una genealogía de la corrupción argentina. En esta linea, el año pasado, Jorge Lanata publicó el extenso libro Óxido. Historia de la corrupción en Argentina 1580-2023, que rápidamente se convirtió en un best-seller con varias ediciones agotadas. Allí se retrata “una selección de los hechos más notables de corrupción desde que Argentina no era tal hasta 2023”. Más que una elaboración propia, el libro cita fragmentos de otras investigaciones, buscando demostrar que todos los gobiernos de la historia nacional estuvieron atravesados por el “óxido” de la corrupción. No es el primer ni el último libro sobre la presencia invariable de la corrupción en el país. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tienen para decir las investigaciones históricas profesionales sobre el tema?
Una Nueva Historia de la Corrupción
En las últimas décadas, surgió una nueva corriente historiográfica que estudia los problemas de la corrupción en el pasado, conocida como “Nueva historia de la corrupción”. Estas investigaciones se iniciaron principalmente en Europa, pero ya hay varios trabajos en América Latina y Argentina. Un primer elemento de estos estudios es el énfasis por evitar una aproximación esencialista y ahistórica acerca de la corrupción. Jens Ivo Engels, uno de los pioneros en este campo, destaca en un artículo académico que “corrupción” es un concepto polisémico, con múltiples significados, que varía según el tiempo y el lugar. De esta manera, los estudios históricos sobre la corrupción deberán atender dos planos diferentes sobre este problema: por un lado, qué se entiende en cada momento histórico por corrupción, por otro, reconstruir las denuncias sobre diferentes hechos que han sido catalogados como corruptos.
Esto puede resultar contraintuitivo, ya que cuando nos referimos a la corrupción se suele dar por sentado que tiene un significado más o menos cerrado. Sin embargo, en distintos momentos de la historia existieron diferentes concepciones sobre qué era ser corrupto. Engels (el que te mencioné antes, no Friedrich) distingue tres contenidos dominantes a lo largo de la historia sobre la noción de corrupción. Una primera connotación, que surge en la Grecia Clásica y tiene un fuerte impacto en los siglos posteriores, entiende a la corrupción como la decadencia de un sistema político. El célebre filósofo griego Aristóteles describía a la corrupción en la política como opuesta a la virtud del gobernante. Si la política griega buscaba establecer una virtuosa relación entre los ciudadanos de la polis, la desviación de ese fin iba a ser catalogada como corrupción. Por eso, argumentaba que cada forma de gobierno podía tener su propia forma corrompida (por ejemplo, la monarquía podía decaer en tiranía, o la aristocracia en oligarquía).
Una segunda tradición de su significado es la cristiano-teológica, que surge a fines de la antigüedad y es dominante durante la Edad Media. Allí, la corrupción se vincula con “el estado del individuo desde el momento del pecado original”, por lo que “la corrupción es parte inevitable de la naturaleza humana”. Todos somos pecadores, todos llevamos la corrupción adentro. Por último, desde finales de la Edad Moderna y los inicios del mundo contemporáneo, la corrupción pasó a designar delitos públicos concretos, definido a nivel general por Engels como “el abuso de un cargo público para un interés privado”. Es la definición que usamos en la actualidad para referirnos a todo lo que leemos cotidianamente en los diarios: un juez sobornado, un político que recibe una coima, una asignación ilícita de recursos, desvíos de fondos públicos, sobreprecios, y un largo etcétera.
En la misma línea, Stephan Ruderer y Christoph Rosenmüller, otros dos historiadores especializados en esta problemática que editaron un libro sobre la corrupción en América Latina, insisten en que los sentidos de las prácticas corruptas dependen de cada contexto histórico. Por eso, a la hora de afrontar una investigación histórica sobre estos temas, “una acusación de corrupción debe analizarse dentro del contexto histórico respectivo, lo que evita trasladar los propios juicios éticos a la situación histórica.”. Es importante hacer este recorrido histórico porque ayuda a complejizar el problema. No podemos analizar con los mismos criterios la corrupción de un monarca romano, un señor feudal, un comerciante en el Río de la Plata que practicaba el contrabando, o un diputado que cobra una coima para votar determinada ley.
En los últimos años, enfoques de este estilo han sido adoptados dentro de la historiografía académica argentina, dando lugar a diversas producciones y nuevas preguntas. Por ejemplo, el mes pasado se publicó el libro Abrir ventanas. Hacia una historia subnacional de la corrupción en Argentina (1898-1976), que recoge un conjunto variado de trabajos que fueron recopilados por Silvana Ferreyra y Romina Garcilazo, dos historiadoras argentinas especialistas en el tema. Seguramente, en los años por venir podremos encontrar más trabajos que sigan estas líneas. Ahora bien, ¿cómo se da la corrupción en el mundo actual?
Corrupción y capitalismo
Un aspecto importante por señalar radica en que el discurso público hegemónico sobre estos temas suele enfocarse en la corrupción pública y no en la privada. Vos dirás: pará, no mezcles los tantos, no es lo mismo la corrupción de un dirigente político que tiene un mandato público gracias al voto popular, que un empresario privado. Sí, es verdad, tenés un punto. Sin embargo, las diferentes formas de corrupción en el ámbito privado (cómo la evasión de impuestos) suele causar más pérdidas en los ingresos estatales que los típicos casos de corrupción pública.
A la vez, insistir en la corrupción estatal tiene sus propias motivaciones. Martín Astarita, un estudioso de estas cuestiones, tiene un artículo donde señala que la instalación constante del problema de la corrupción en la agenda pública argentina, especialmente a partir de la década de 1990, y la concepción de una forma específica de corrupción (la pública por sobre la privada), están intrínsecamente relacionadas con el propio desarrollo del neoliberalismo en el país. Poner el foco en la corrupción pública, al mismo tiempo que se deja de lado la corrupción privada, va de la mano con un ataque y una deslegitimación a las formas de intervención estatal. Como consecuencia, se facilita de cara a la opinión pública la implementación de políticas neoliberales que, justamente, buscan reducir, privatizar o desmontar instituciones públicas. Sin ir más lejos, lo vimos las semanas pasadas con las fake news de la ausencia de auditorías en las universidades públicas, una movida que únicamente busca justificar el desfinanciamiento y el ajuste.
Esta tensión entre ámbito público y privado es, a mi entender, una clave para comprender la corrupción en el mundo actual. Para comprender por qué, debemos analizar aspectos elementales del capitalismo. Acá pido permiso para ponerme un poco zurdo (que quede entre nosotros, no le cuenten al presidente que se pone nervioso). En las sociedades precapitalistas, la coacción política solía estar en manos de quiénes detentaban, a la vez, el poder económico. Por ejemplo, un señor feudal dictaba justicia, tenía su propio ejército, aplicaba impuestos, y también pertenecía a la clase privilegiada en términos económicos. En cambio, la modernidad trae como novedad una separación entre la clase dominante y la gobernante. Mientras que la burguesía se consolida cómo la clase dominante que lleva adelante el capitalismo, la política queda en manos de un grupo de funcionarios especializados (¿la casta?). Lógicamente, estos políticos deben dictar normas y leyes que faciliten la acumulación capitalista. Sin embargo, lo esencial acá radica en que quienes gobiernan no son la élite económica, como fue lo habitual previamente. Ya sé, estás por decirme “Trump fue presidente de Estados Unidos”, o algo similar podemos decir de Macri en Argentina. Sin embargo, no es lo general. Ponete a pensar en las personas más multimillonarias del último siglo y de este, y, por otro lado, hace una enumeración de los líderes políticos más importantes: vas a encontrar que son dos listas con apellidos diferentes.
¿Cómo entra la corrupción en este relato? Justamente, la existencia de constantes casos de corrupción puede entenderse como una manera que encontró el mundo capitalista de infiltrarse directamente en las decisiones de la política. Una moneda de cambio para relacionar el mundo privado con el público. Vuelvo a citar a Engels: hoy en día se plantea que la corrupción es un obstáculo para el capitalismo, en vez de considerarlo una consecuencia del mismo. Hace varios años, Ezequiel Adamovsky escribía sobre estos argumentos al referirse al tema de la corrupción:
“Si hay corrupción es porque quienes tienen el poder económico no manejan de manera directa la autoridad política. Un empresario ofrece coimas porque necesita que un político use su poder para darle algún beneficio: un contrato, una habilitación, una exención impositiva. La corrupción es esencialmente uno de los modos en los que el capital violenta la democracia; aleja del bien común las decisiones de nuestros representantes, para que prevalezca en cambio el interés privado. Suponemos que con políticos honestos se acaba la corrupción pero es al revés: es improbable que tengamos honestidad en la política con empresarios merodeando constantemente alrededor de los representantes.”
Una última aclaración. Estos grises, matices y es-más-complejo, no debe leerse como una desvalorización y, mucho menos, una justificación de mi parte a los casos de corrupción. Creo que el Estado debe tener un papel fundamental a la hora de construir sociedades más justas y equitativas, por lo tanto, desprecio a todo funcionario que mete la mano en la lata para luego llevársela a su propio bolsillo (esa degradación y decadencia de la que hablaban los griegos, cuando la política sirve a un beneficio personal y no para buscar el bien común). Sin embargo, poco sirve pedir “moralidad” en los políticos (escuche decir a alguien que prefería votar a un “loco antes que un ladrón” para justificar su voto a Milei en el balotaje) si no se atienden los fundamentos modernos de la corrupción. De lo que se trata es de complejizar la discusión sobre la corrupción, descifrar cuáles son sus fundamentos, y entender por qué tiene tanta fuerza la idea de que Argentina es un país esencialmente corrupto. De última, repensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de corrupción.
Popurrí
En estas semanas fui juntando muchas cosas para compartirte en este popurrí XL, especialmente porque hubo muchas novedades editoriales. Acá va:
Arrancamos con el libro Por qué leer a Juan Carlos Torre, una recopilación de trabajos de distintos investigadores sobre la obra de uno de los sociólogos e historiadores más importantes del país. El índice y la introducción, acá.
Siglo XXI publicó el nuevo libro de Ezequiel Adamovsky: La fiesta de los negros. Una historia del antiguo carnaval de Buenos Aires y su legado en la cultura popular. Las primeras páginas del libro pueden leerse acá. También, te comparto una entrevista que le hicieron al autor sobre el libro y un fragmento que se publicó en Revista Anfibia.
Una novedad muy interesante que publicó la UNSAM: Fantasmas rojos. El anticomunismo en la Argentina del siglo XX, escrito por dos grandes historiadores como son Marina Franco y Ernesto Bohoslavsky. El libro busca reconstruir el largo itinerario del anticomunismo, desde la Ley de residencia de 1902 hasta la asunción de Milei en 2023. El índice, la introducción y el primer capítulo pueden leerse acá. También te comparto esta nota que escribieron los autores en Anfibia y una entrevista a ambos en DiarioAr.
Ya que nos metimos con el tema anticomunismo, hago un paréntesis de la recomendación de libros para compartirte esta entrevista que le hicieron a Mercedes López Cantera, donde conversa sobre los puntos centrales que desarrolló en su trabajo Entre la reacción y la contrarrevolución. Orígenes del anticomunismo en Argentina: 1917-1943.
Siglo XXI reeditó un clásico de Raúl Fradkin: La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826.
Otra novedad de la misma editorial: Catolicismo y cultura de izquierda en la Argentina del siglo XX, de José Zanca.
Un tema sobre el cual no suelen existir muchos libros de historia: las enfermedades. FCE editó Enfermedades argentinas, 16 historias, una recopilación de trabajos a cargo de Diego Armus que abordan distintas enfermedades en la historia argentina, desde la cólera y la fiebre amarilla hasta el VIH y el dengue. Nuevamente, índice e introducción disponibles acá.
Nos vamos corriendo de la historia argentina. José Emilio Burucúa, otro de los grandes intelectuales que tiene este país, escribió una obra monumental de 760 páginas titulada Civilización. Historia de un concepto. El índice y el prologó, acá. Sobre el libro le hicieron una entrevista en Revista Ñ.
Enzo Traverso, uno de los historiadores más importantes de la actualidad, escribió un ensayo titulado Gaza ante la historia. Por ahora lo editó Akal en España; esperamos una próxima edición en estas tierras. Mientras tanto, podés leer esta descripción del libro que se publicó en Clarín y ver esta entrevista donde Traverso explica los argumentos de su último trabajo.
Se publicó, de libre acceso y descarga, La poética de la Historia desde Abajo, una recopilación de escritos de Marcus Rediker, un gran historiador que estuvo de visita este año en Argentina.
Abandonamos la lista de libros nuevos para meternos en este texto que escribió Carlo Ginzburg para conmemorar los 80 años del asesinato del enorme Marc Bloch en manos de los nazis mientras luchaba en la resistencia francesa y de los 100 de la publicación de su obra Los reyes taumaturgos
Cerramos este popurrí con Documentos Históricos de Argentina, una página de Instagram que sube diversas fuentes de la historia nacional, desde correspondencia o documentos oficiales hasta fragmentos curiosos de diarios y revistas. Por ejemplo, un aviso de yerba y cigarrillos que se publicó en la Gaceta Mercantil en 1837:
Acá finalizamos con una nueva entrega del newsletter. Antes de terminar, quiero compartirte esta noticia que se dio a conocer al mundo ayer. ¿Te acordás que el año pasado te escribí sobre si George Mallory y Andrew Irvine fueron los primeros montañistas en coronar el Monte Everest hace exactamente 100 años? Hace pocos días encontraron una bota de Irvine en un glaciar de la montaña, una revelación que dará lugar a nuevas indagaciones en la zona para terminar de revelar un misterio que ya lleva un siglo. Seguiremos atentos a las novedades.
Otra de “último momento”: hoy a la mañana la cuenta de Casa Rosada subió un video con el mensaje más rancio que se puede tener sobre el 12 de octubre, afirmando que “celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano.” A este tema ya le dedique una entrega hace tres años. La diferencia es que esa vez me peleaba con los discursos pro-conquista de Vox, no con la cuenta oficial del gobierno argentino…
Como siempre te recuerdo, hay diferentes maneras en las cuales podés contribuir a este proyecto. Primero, y más allá de que Una Buena Historia es y va a seguir siendo un newsletter gratuito, podés aportar económicamente a la causa: a través de este link de la app cafecito (para contribuciones en pesos) o desde PayPal (si residís en el exterior). También de forma no económica, pero igual de importante: me ayudás mucho si compartís esta entrega en alguna de tus redes sociales. Finalmente, le podés recomendar el newsletter a quien creas que le puede llegar a interesar. No hay nada mejor que el boca a boca. Las opciones no son excluyentes.
Por último, recordá que me podés responder este correo para darme una devolución, seguir el debate o sugerirme temas para los próximos envíos.
Nos leemos de vuelta en unas semanas.
¡Abrazo!
Santiago