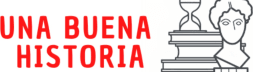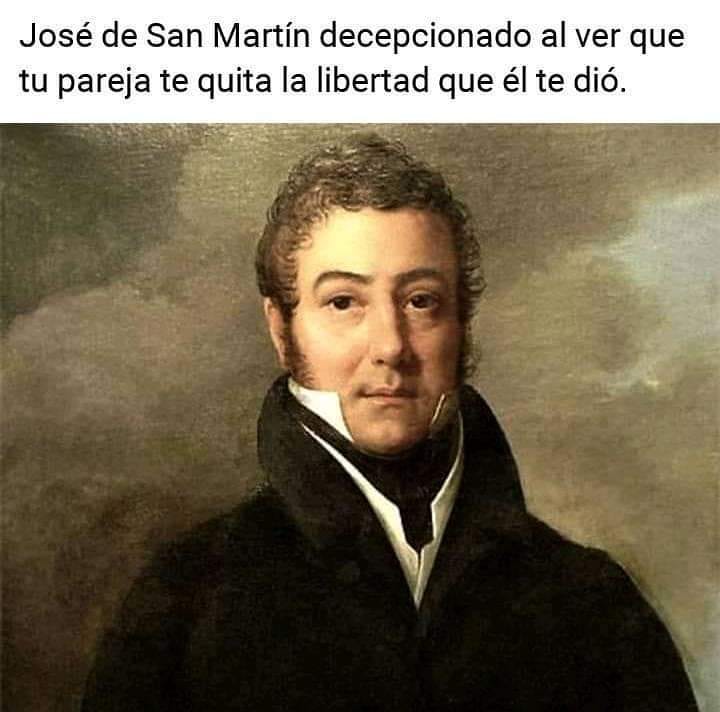Trelew, no has sido olvidado
Sobre la violencia política en la Argentina: entrega especial por los 50 años de la fuga y la masacre de Trelew.
Hola, ¿cómo va todo?
La pregunta es un poco redundante: me imagino que, si vivís en Argentina como yo, estás profundamente impactadx por lo que sucedió el jueves a la noche, donde intentaron asesinar a la Vicepresidenta -y dos veces presidenta- Cristina Fernández de Kirchner. Ese mismo día a la tarde yo había arrancado a escribir la entrega de hoy a partir de los 50 años de la fuga de Rawson y la masacre de Trelew, ocurridos en agosto de 1972. Pero la sucesión de acontecimientos me hizo repensar el tema: ¿debía escribir sobre algo relacionado con el atentado? Después de meditarlo, me di cuenta de que no era necesario ningún cambio, ya que la cuestión sobre la que te voy a hablar hoy está profundamente relacionada con la tentativa de magnicidio y la violencia política en el país.
Los fusilamientos de Trelew fueron un punto de inflexión para lxs contemporanexs, la idea de que la violencia y represión política había pasado un límite. Lo que sabemos ahora, con el diario del lunes, es que era solamente el inicio de una escalada violenta que desembocaría en el genocidio de la última dictadura cívico-militar. En diciembre del año que viene se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en el país: más allá de la “grieta” y todas las diferencias que puedan existir, existe un consenso en que las discrepancias se tienen que dirimir en las urnas y no derramando sangre. El jueves a la noche ese consenso estuvo a milímetros de romperse. En un punto, ya se rompió. No permitamos que vaya más lejos y empeore. Y para eso, además de movilizarnos y construir conciencia colectiva, es necesario revisitar esos años de nuestra historia. Por eso hoy no hay cambio de planes, y te voy a contar qué ocurrió en Trelew en 1972.
De la fuga a la masacre
Si la vez pasada te escribí sobre la historia del rey francés Enrique IV y te dije que merecía una serie, lo que te voy a contar hoy merece su propia miniserie o película, ya que es de los hechos más cinematográficos que haya ocurrido en la historia de este país. De esas historias que cuando la conoces no podés evitar pensar que si un guionista cae con esta idea a una productora audiovisual, se la van a rechazar por “ser poco creíble y realista de que pase algo así”. Pero, a la vez, reconozco que sería más difícil encarar una producción sobre este hecho porque, a diferencia por ejemplo de las andanzas de Enrique IV, remite a una herida que todavía está abierta, por lo que toca otras susceptibilidades y problemas. ¿De qué se trata la fuga del penal de Rawson y la masacre de Trelew, ocurridas en agosto de 1972? Te lo voy a intentar resumir lo más posible.
Como siempre, arrancamos por el contexto. Hacia agosto de 1972 la Argentina estaba viviendo los últimos meses de la dictadura iniciada en 1966 con el golpe de Estado del general Juan Carlos Onganía a Arturo Illia y que se había autodenominado la “Revolución Argentina”. Desde septiembre de 1955, con el derrocamiento a Perón, no existía una democracia plena en el país sino que existieron una sucesión de dictaduras con gobiernos semidemocráticos, ya que el peronismo se encontraba proscripto. Pero ya para ese año, como luego cantaría Charly, no había más morsas ni tortugas: Onganía se fue desplazado, debilitado tras las secuelas del Cordobazo de 1969, y en 1972 el poder ejecutivo se encontraba en manos del general Alejandro Lanusse. Ante el progresivo debilitamiento del gobierno militar y el crecimiento exponencial del descontento, Lanusse había comenzado a esbozar la transición y la normalización de las instituciones en el país, más allá de cierta resistencia en la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Pero la apertura fue acompañada por una fuerte represión sobre los movimientos revolucionarios que se habían ido formando al calor de la represión y la proscripción.
Las cabezas de las principales organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, junto a alrededor de 200 militantes y presos políticos. fueron encarceladxs y llevadxs a la prisión de máxima seguridad ubicada en la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. Allí, más allá de sus diferencias partidarias e ideológicas, los líderes de las agrupaciones comenzaron a elaborar un plan de fuga con la intención de liberar a alrededor de más de 100 de lxs presxs. En resumidas cuentas, luego de lograr ingresar un arma al penal, el 15 de agosto de 1972 realizaron un motín que derivó en que muchxs logren escapar.
La falla clave de la ejecución del plan fue la malinterpretación de una señal del grupo de apoyo en el exterior de la prisión: pensaron que el levantamiento había fracasado y por eso retiraron los tres camiones que debían trasladar a los fugitivos hacia el aeropuerto. Allí venía la segunda parte del plan, que consistía en secuestrar un avión y llevarlo hacia Chile, donde pedirían asilo político al gobierno socialista de Salvador Allende. Solamente seis personas lograron escapar en un auto Ford Falcon y dirigirse al aeropuerto para abordar el avión. Eran quienes integraban el llamado “Comité de Fuga”, que estaba conformado por nada más ni nada menos que los líderes de las organizaciones armadas: Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo del ERP, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto y Domingo Menna de las FAR, y Fernando Vaca Narvaja por Montoneros.
Los siguientes 19 militantes que se fugaron del penal, desesperados al ver que los medios de transporte no llegaban, empezaron a conseguir remises para llegar al aeropuerto. La historia es, realmente, cinematográfica: logran llegar al mismo solo cinco minutos después de que el avión secuestrado había despegado. El grupo decide entregarse y, temiendo por su futuro, llaman a una conferencia de prensa y convocan a un juez, para declarar que estaban sanos y pedir por su seguridad futura. En vez de llevarlos a un nuevo penal son trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar, dependiente de la Armada y cercana a la ciudad de Trelew, también en Chubut. Una semana después, el 22 de agosto de 1972, son fusiladxs por militares bajo la falsa excusa de que habían intentado fugarse nuevamente. De los diecinueve sólo tres sobrevivieron: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar (a pesar de que serán posteriormente desaparecidos por la dictadura de 1976). Son ellxs quienes darán el testimonio real de la masacre ocurrida.
El hecho causó una profunda conmoción en la sociedad argentina. Incluso el Partido Justicialista realizó un velorio a lxs fusiladxs en su sede central ubicada en Capital Federal, que fue reprimido por la policía. El repudio popular a los fusilamientos fue masivo, y la dictadura de Lannuse tenía las horas contadas. El 11 de marzo de 1973 se realizaron nuevamente elecciones en Argentina, las primeras sin el peronismo proscripto desde el golpe de 1955, que llevaría a Héctor Cámpora a la presidencia.
Este año, en agosto de 2022, y a partir del aniversario, familiares, organizaciones de derechos humanos y ex presos políticos recorrieron la cárcel de Rawson, que fue declarada sitio de Memoria. La masacre de Trelew permaneció impune por muchos años, hasta entrado este siglo: en el 2012 fue juzgado como crimen de Lesa Humanidad. De los cuatro militares asesinos, tres fueron juzgados y encarcelados. Solo uno permanece en libertad: el Teniente Roberto Bravo, quien se fugó a Miami. Hace tan solo unas semanas le realizaron un juicio civil en EEUU donde lo encontraron culpable, y se sigue presionando para que sea extraditado al país.
De esto se trata, brevemente, lo que pasó en Trelew. A continuación te quiero compartir diferentes materiales para poder profundizar y repensar estos acontecimientos. Vos podés elegir qué leer, escuchar o ver sobre el tema.
Investigar Trelew
Los hechos ocurridos en la Patagonia hace 50 años siguen siendo motivo de investigaciones históricas, a la luz de nuevas fuentes que son descubiertas. Este año la Presidencia de la Nación desclasificó las “Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno (1971-1973)”, halladas en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina hace cuatro años. Las mismas tienen valiosa información sobre la dictadura de Lannuse, y son fuentes cruciales para que tanto historiadorxs como organismos de derechos humanos puedan acercarse a lo ocurrido en esos años. Las actas en cuestión pueden ser consultadas libremente en esta página.
En estas cuestiones del pasado reciente, memoria e historia se entrecruzan constantemente. Por eso, además de fuentes oficiales, quería compartirte esta iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que reunió a nietxs de lxs fusiladxs para mostrar cómo fueron reconstruyendo sus historias familiares.
Ver Trelew
Si bien arranqué diciendo que merece su propia serie o película, existen audiviosuales sobre la tragedia. Ya en 1972, el director Raymundo Gleyzer (también desaparecido por la dictadura genocida en 1976) presentó un documental titulado “Ni olvido ni perdón, la Masacre de Trelew”, que incluia material de archivo e imagenes ineditas. Varios años despues, en el 2004, se estreno un nuevo documental, más extenso y con nuevos testimonios, que retrata lo que ocurrió en esas semanas en la Patagonia: "Trelew, la fuga que fue masacre", de Mariana Arruti. Lo pueden ver gratis por YouTube o por la Plataforma CineAr.
Un poco más breve es el informe especial que realizó este año la agencia Télam, con imágenes de archivo y testimonios de lxs protagonistas y familiares.
Escuchar Trelew
Otra de las maneras mediante para acercarte a Trelew es a través de la música. Esta nota de Abel Gilbert recorre distintas canciones y músicxs relacionados con la masacre, desde un preso en el penal de Rawson cantando boleros para distraer a los guardias hasta Palito Ortega cantando una canción sobre lxs fusiladxs.
También, si no tenés tiempo para sentarte a ver un documental y preferís escuchar un podcast, te recomiendo este episodio del programa “Un poco sucio” de lxs historiadorxs Javier Trimboli y Julia Rosemberg. Allí reflexionan sobre las distintas facetas que implicaron los fusilamientos de Trelew.
Leer Trelew
Finalmente, hay importantes producciones escritas sobre Trelew. Cómo te conté, la dictadura de Lannuse intentó imponer el relato de qué habían muerto en un enfrentamiento luego de intentar fugarse. Rápidamente, las voces militantes se hicieron escuchar para decir la verdad. En ese punto, dos obras salidas en esos años fueron muy influyentes para que la opinión pública conozca lo que verdaderamente había ocurrido. Por un lado, el libro “La Patria Fusilada” de Francisco Paco Urondo (Fondo de Cultura Económica lo reeditó recientemente). Consiste en una extensa entrevista que Paco Urondo le realizó a lxs tres sobrevivientes la noche anterior a ser liberados del penal de Devoto, gracias a la liberación de presos políticos que dictó el presidente Héctor Cámpora el día de su asunción. Estas conversaciones se transformaron en un valioso testimonio para conocer lo que había ocurrido en la Patagonia. El otro libro importante que salió en ese entonces fue “La pasión según Trelew”, de Tomás Eloy Martínez. Siendo periodista, fue despedido del semanario Panorama por su cobertura de los fusilamientos. Como consecuencia, decidió viajar al sur para conocer la verdad. De esa manera, relata de primera mano todo lo acontecido en esas semanas, que incluyeron fuertes levantamientos populares.
Existen producciones más recientes para poder pensar la masacre de Trelew desde una óptica mayor, pensando la violencia política en la Argentina como un proceso que atravesó varias décadas. Hace muy poco el historiador Esteban Pontoriero, especialista en historia militar, publicó su libro “La represión militar en la Argentina (1955-1976)”. En él busca trazar una historia de las diferentes políticas que emplearon los militares en el periodo en cuestión para efectuar la represión política dentro del país. Sin dudas, una excelente lectura para entender en contexto a Trelew. Se puede comprar en papel pero también descargar gratuitamente el PDF. También este año se publicó el libro “Fusilamientos. Muerte en primera persona", un ensayo del ya fallecido Horacio González donde piensa la historia de los fusilamientos políticos en la historia argentina. Y, si querés una lectura más corta pero igual de profunda e interesante, te recomiendo este artículo del historiador Roberto Pittaluga, donde reflexiona sobre las interpretaciones de los fusilamientos y su conexión sobre el Terrorismo de Estado que impondrá la última dictadura cívico-militar.
Para cerrar, te quiero compartir este poema que escribió Alejandro Almeida, militante del ERP secuestrado por la Triple A en 1975 (la represión ilegal durante el gobierno de María Estela de Perón, que antecedería el terror de la dictadura). Su madre, la inmensa Taty Almeida, una de las principales referentes de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, encontró este poema -junto a otros 23- escrito por su hijo en una agenda telefónica, mientras buscaba información sobre su paradero. Tenía tan solo 17 años cuando lo escribió, y 20 cuando fue desaparecido por la Triple A. Trelew era un legado que rescataba, y que hasta el día de hoy sigue vivo: Trelew, no has sido aplastado, no has sido olvidado.
Popurri
¿Marxistas en la Edad Media?
Si te digo “Marxismo” seguramente pensarás rápidamente en capitalismo, socialismo o comunismo. Sin embargo, debo reconocer que muchos de los textos más interesantes que leí de autores marxistas no eran sobre esos modos de producción sino sobre otros, especialmente, el feudalismo. Es que el capitalismo surge en Europa en la Edad Moderna cuando el modo de producción feudal se estaba desintegrando: por eso, muchxs historiadorxs han prestado especial atención a esas formaciones históricas para entender la formación del mundo actual, las luchas de clases y la transición entre distintos modos de producción.
Por eso te quería dejar esta nota escrita por el historiador Paolo Tedesco que publicaron en la revista Jacobin, titulada “Los marxistas y la Edad Media”. Allí se recuperan las visiones marxistas del mundo precapitalista y luego se presentan las interpretaciones de los tres historiadores marxistas actuales que estudian estas cuestiones que más renombre tienen: Chris Wickham, John Haldon y Jairus Banaji. La conclusión es que las corrientes marxistas que estudian estas cuestiones, a partir de desarrollar “un análisis social de las estructuras materiales y de los procesos históricos, forjaron una serie de conceptos básicos que rechazan toda visión unilateral de la historia como despliegue progresivo de etapas y el inocultable eurocentrismo asociado a esa perspectiva. Y, sobre todo, rechazan la idea de que el capitalismo representa la realización inevitable del curso predestinado de la historia”. Advertencia: la nota tiene mucha densidad teórica, por lo cual si es la primera vez que lees sobre estas temáticas podés llegar a perderte en algún momento. Pero me parecía interesante compartírtela para que veas, nuevamente, cómo estudiar sociedades del pasado, aunque sean de hace varios siglos, siempre lleva a repensar y discutir el presente.
Del Oscar a la divulgación histórica
Seguramente conocerás a Eduardo Sacheri por sus textos literarios. Autor de diversos cuentos y de célebres novelas como “La pregunta de sus ojos” (que luego fue adaptada al cine con la aclamada “El secreto de sus ojos”, guión que el mismo Sacheri coescribió ) y “La Noche de la Usina”, que ganó el Premio Alfaguara de Novela en el 2016. Personalmente, es de mis escritorxs argentinxs contemporáneos favoritos: de esos que si mañana saca una novela, pasado estoy en la librería para comprarla. Lo que quizás no sepas de él es que es Profesor y Licenciado de Historia, y hasta el día de hoy sigue dando clases en secundario.
A partir de sus conocimientos y su pasión por la historia, Sacheri comenzó a escribir una serie de libros de divulgación. El primero se llama “Los días de la Revolución (1806 - 1820). Una historia de Argentina cuando no era Argentina”, y es de los libros más vendidos del último tiempo en el país. El mismo se centra en las causas y desarrollo de las guerras revolucionarias y de la posterior independencia de estas tierras. Los primeros párrafos del libro lo podés leer acá. Allí él dice algo interesante: ¿te acordás cuando te escribí sobre los debates que existen acerca de la divulgación histórica? Bueno, Sacheri aclara que él no es historiador, ya que:
“Los historiadores son quienes producen nuevas investigaciones. Establecen un contacto directo con las fuentes (documentos escritos, series estadísticas, restos arqueológicos, testimonios orales, etc.), muchas veces desde instituciones especializadas, y publican sus conclusiones. A los profesores nos toca mediar entre ese mundo académico a cargo de los historiadores profesionales y su entorno. Los destinatarios más evidentes de estas tareas son los alumnos, en los distintos niveles del sistema educativo. Pero la sociedad en su conjunto también es su destinataria, aunque lo sea de un modo menos directo, y algunos historiadores profesionales están haciendo una tarea interesantísima en el área de la divulgación, es decir, en ocupar ese peldaño intermedio entre la circulación académica y la circulación social del conocimiento. La única pretensión de este libro es colaborar, modestamente, con ese esfuerzo.”22
Hacia una historia ambiental latinoamericana
En la primera entrega del newsletter te conté que la historia siempre se está reescribiendo, ya que cada nueva camada de historiadorxs vive nuevos procesos históricos que renueva las preguntas que le hará al pasado. Un ejemplo muy concreto de eso lo vimos cuando te compartí nuevas investigaciones historiográficas sobre estudios de género. Me animo a aventurar que el próximo gran campo que se expandirá en los próximos años será el relacionado con una perspectiva histórica de problemas ambientales. Es lógico: la crisis climática actual pone en un primer plano cómo la acción humana está ocasionando daños irreversibles en el planeta Tierra, por lo que seguramente despertará preguntas e indagaciones en más de unx historiadorx.
Sin embargo, no debemos esperar al futuro para empezar a ver estos análisis históricos de la cuestión ambiental. Por ejemplo, recientemente el Fondo de Cultura Económica de Argentina editó un libro sobre estas problemáticas: “Un pasado vivo. Dos siglos de historia ambiental latinoamericana”. En este trabajo colaborativo se reconoce que resulta “fundamental tener una visión de la historia que reconozca que el pasado humano está entremezclado con el devenir del mundo natural”. Para eso, el libro “recoge los avances hechos en ese sentido para entender los acelerados cambios producidos en los últimos doscientos años en América Latina y el Caribe. Cada uno de sus capítulos presenta una visión general, desde un ángulo ambiental, de la historia de algunos países, regiones y biomas, como México, el Caribe, las selvas y las ciudades, o sobre temas transversales a toda la región, como la minería, la ganadería, la conservación de la naturaleza y la ciencia.” El índice y la introducción del libro la podés leer acá.
Reinterpretando la figura de San Martín
El último 17 de agosto se cumplieron 172 años del fallecimiento de Don José de San Martín, libertador de los actuales países de Argentina, Chile y Perú. En esta ocasión, te quiero compartir una entrevista que le hicieron a Alejandro Morea, historiador especializado en historia argentina del siglo XIX e investigador del CONICET, quien recientemente publicó el libro “El ejército de la Revolución. Una historia del Ejército Auxiliar del Perú durante las guerras de independencia”. En la entrevista, Morea recorre varias de las imágenes que se le atribuyeron a San Martín: héroe militar, traidor, conspirador, prócer. Al final, reflexiona sobre la frase más famosa de San Martín, seamos libres que lo demás no importa nada. Me gustó la idea que nos deja Morea porque contextualiza el sentido de esas palabras e invita a pensar las libertades actuales por las que podemos seguir luchando:
“Si tomamos la frase de manera literal, la libertad parece estar circunscrita estrictamente a la cuestión de liberarse del yugo español o de cualquier otra potencia extranjera como reza el acta de la Declaración de Independencia. Sin embargo, la libertad no tiene un significado unívoco, inmutable e invariable en el tiempo. Nadie debería asombrarse si la proclama de San Martín fuera reapropiada y convertida en consigna y se hiciera presente en banderas o pañuelos en los numerosos grupos que se movilizan, que se organizan, que luchan y reclaman en la Argentina de hoy. Por ejemplo, si para los negros que pelearon en el Ejército de Los Andes la libertad podía significar la posibilidad de dejar de ser esclavos y ser tratados como iguales a los demás hombres que vivían en el Río de la Plata, cada nueva generación está en condiciones de resignificar la palabra libertad y decidir por qué cosas vale la pena luchar”.
Good bye, Gorbachov
El pasado martes 30 de agosto falleció a los 91 años Mijaíl Sergueievich Gorbachov, el ex líder de la Unión Soviética que impulsó un conjunto de reformas (las principales fueron conocidas como glasnost y perestroika) para relanzar el socialismo en la URSS pero que paradójicamente terminaron, sin ser su objetivo, finalizando con la experiencia soviética. La revista Nueva Sociedad publicó un fragmento del libro “Quien no extraña al comunismo no tiene corazón. De la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin” de Martín Baña, especialista en historia rusa (te conté de este libro en esta entrega del newsletter). Allí vas a encontrar un perfil de Gorbachov, y la contradicción entre los objetivos de sus políticas y las consecuencias que tuvieron. Si hablamos de Gorbachov es imposible no compartir su famoso comercial de Pizza Hut, todo un símbolo de una época.
Debo reconocer que me hubiera gustado escribir la entrega de hoy con otro clima social. Lo que pasó el jueves a la noche me tiene todavía profundamente preocupado y conmovido. Tenemos que, como ayer, volver a salir a las calles y tener un compromiso con la democracia que vaya mucho más allá que votar cada dos años. Pero no quiero dejar de señalar que hoy es un día especial para nosotrxs: el último 21 de agosto se cumplió un año desde que te envié el primer correo de este newsletter para hablándote de distintas cuestiones históricas. 19 entregas después, acá estamos, de pie con este proyecto que disfruto mucho, y que no sería posible si no estuvieras vos del otro lado de la pantalla leyendo esto. Así que, feliz aniversario, mi queridx lectorx. Y gracias por hacerle el aguante a este proyecto.
Realmente estoy muy contento con este año de intercambios epistolares virtuales que tenemos. Ya son más de 600 suscriptorxs que reciben el primer sábado de cada mes estos correos. La idea es poder seguir creciendo y ampliando horizontes. Por eso, si te gusta la propuesta, hay formas en las que podés ayudar a que sigamos creciendo. Una es compartiendo el posteo en algunas de tus redes sociales. Otra es enviarle el news a algún conocidx que sepas que le pueda interesar. Finalmente, si querés ayudarme a que continúe con el newsletter, podés aportar invitándome a un simple cafecito (si vivís en Argentina) o mediante PayPal (si vivís fuera del país).
Y nunca lo olvides: siempre es más complejo. Y, para cerrar y volviéndome a poner serio, defendamos la democracia: es lo mejor que tenemos en el país.
¡Abrazo!
Santiago